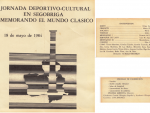SEGOBRIGA (Saelices)

[Proscaenium del teatro e inscripción de época augústea]
Situación: Ubicado en el Oeste de la provincia de Cuenca, el yacimiento de Segobriga se encuentra cerca del pueblo de Saelices, sobre el denominado Cabezo del Griego (espectacularmente aterrazado, después, por los romanos), a menos de 100 kilómetros de Madrid, sobre la Nacional III (ver Mapa). Precisamente, la proximidad a Madrid, el empeño del equipo de investigación que -desde que el ilustre erudito tudelano J. A. Fernández, en el siglo pasado, diera las primeras noticias sobre el lugar- ha venido trabajando en el enclave y el notable lote de atractivos que ofrece -a todos los niveles- la sorprendente provincia de Cuenca -y aun toda Castilla La Mancha- convierten a Segobriga en uno de esos lugares que cualquier turista -y, desde luego, cualquier amante de la Antigüedad Clásica- debe visitar.
Acceso: Ningún problema reviste el acceso al área arqueológica de Segobriga, que se alza -perfectamente indicada- al pie de la autovía Madrid-Valencia, en la Salida 104 de dicha vía. Una vez en el lugar, el visitante debe dejar el coche en el moderno aparcamiento instalado junto al Centro de Interpretación y, tras visitar éste -con un delicioso audiovisual (para despertar la curiosidad del viajero, si es que hace falta ante un yacimiento como éste, aquí va un enlace de Segobriga en Youtube, con sensacional panorámica de los restos)- iniciar, por el acueducto y la necrópolis visigótica, la visita al lugar.
Tipología: Por la monumentalidad de sus restos, por la singularidad ejemplar de su puesta en valor, por su igualmente modélica gestión y por el impacto y la calidad de las publicaciones -científicas y de divulgación- que dan a conocer el lugar, Segobriga, es sin duda, uno de los más "excelentes" enclaves arqueológicos romanos no sólo peninsulares sino aun europeos. Tipológicamente, Segobriga fue, primero, una potente ciudad celtibérica -que acuñó moneda con rótulo sekobirikes (ver foto aquí) y que merece el apelativo pliniano de caput Celtiberiae (Plin. Nat. 3, 25)- (ver reconstrucción virtual del área arqueológica aquí) pasando luego a convertirse en municipio de derecho latino (con sus ciues adscritos a la Galeria tribus como el Segobrig(ensis) M(arcus) V(alerius) Reburrus de AE, 1987, 664) y emitiendo, también, moneda. Como recientemente -en un magistral artículo publicado en el volumen, ya de referencia, Städte im Wandel, coordinado por la Profª Sabine Panzram, de la Universidad de Hamburgo (cuya página de recursos para el estudio de la Historia Antigua es digna de una visita) y más adelante citado- han sostenido los investigadores que trabajan en el yacimiento, el amplísimo catálogo epigráfico procedente del lugar -parte conservado en el Centro de Interpretación del yacimiento, parte en el Museo Arqueológico de Cuenca- permite reconstruir en cierto modo el proceso histórico de su transformación. Una dedicatoria de los Segobrigenses al scriba de Augusto Marcus Porcius designado patronus, y, por tanto, "protector" de la ciudad (AE, 2003, 986, con foto y texto aquí además de en la parte superior de esta entrada) y que, además, se inscribe en otra amplia serie de dedicaciones a la familia imperial en época Julio-Claudia (AE, 2001, 1248, CIL, II, 3103 y 3104, o ILSE, 27, entre otras) o la evidencia del más antiguo decreto decurional ("disposición del Senado de gobierno local") hispano (AE, 2004, 809) constata el desarrollo que se vivió en Segobriga en los años inmediatos a su municipalización bajo el reinado de Augusto- seguramente en torno al 15 y 13 a. C., semejante a la que se dió, por ejemplo, en Cascantum, otra ciudad de la Hispania Citerior mencionada en este blog-. Muy probablemente -como se dice en la legislación romana: ad aemulationes alterius ciuitatis (Dig. 50, 10, 3: "a imitación de las ciudades vecinas")- en época flavia vivió un segundo esplendor cívico y constructivo monumentalizándose con, al menos, el teatro, el templo del culto imperial y el foro que, de hecho, fue pavimentado en ese momento por un individuo aun no dotado de la ciudadanía: ---]ulus Spantamicus (AE, 2002, 807). Precisamente, esa secuencia es, a nuestro juicio, una de las que más atractivo confiere a la propia dinámicá histórica de la ciudad, un oppidum indígena elevado al rango municipal por Augusto y que, después, mantuvo su vigor hasta la época tardoantigua y visigótica.
Descripción: Dada la vastísima documentación que -como el lector comprobará- internet y la bibliografía específica ofrece sobre el enclave además de la que se facilita al visitante en el sensacional Centro de Interpretación ubicado a la entrada del yacimiento, poco puede comentarse aquí sobre la sensacional urbanística segobrigense. El visitante -tras pasar por el acueducto y por la necrópolis visigótica- accede a los dos grandes emblemas de Segobriga, el espectacular teatro -construido en época Flavia y con un aforo calculado en casi 5000 espectadores, lo que habla a las claras de la importancia de la ciudad y de su papel vertebrador de un territorio amplísimo (ver interesante comentario aquí, con fotografías, además de la que se ofrece sobre estas líneas)- y, a la derecha, el no menos monumental anfiteatro (también con comentario arquitectónico y arqueológico desde la web de Spanisharts) desde el que, además, el visitante puede obtener una sensacional panorámica de uno de los edificios de los que peor documentados estamos en la Arqueología Peninsular: el circo, que, según parece, no debió nunca terminarse (ver noticia al respecto en la página de noticias de Cultura Clásica). Más arriba quedan las termas y, sobre todo, el Foro, espacio de representación de la elite local -bien documentada por la Epigrafía- y, además, presidido por un monumental Capitolio erigido en época Flavia (una propuesta de visita puede seguirse desde la página del Parque Arqueológico).
Bibliografía: Pocos yacimientos cuentan con una guía del visitante tan excelente como Segobriga: ABASCAL, J. M., ALMAGRO-GORBEA, M., y CEBRIÁN, R.: Segóbriga. Ciuda celtibérica y romana. Guía del parqu arqueológico, Toledo, 2007 (disponible en la red en una versión anterior: pincha aquí) y en ella se recoge, además, toda la bibliografía básica sobre el lugar, lo que, desde luego, nos libera aquí de ofrecer un elenco más detallado. Sí quisieramos reseñar, como anotamos más arriba, el recentísimo trabajo de ABASCAL, J. M., ALMAGRO-GORBEA, M., y CEBRIÁN, R.: "Ein augusteisches municipium und seine einhemische Elite: die Monumentalisierung Segobrigas", en PANZRAM, S. (ed.): Städte im Wandel, Hamburgo, 2007, pp. 59-78 (con reseña, aunque en alemán, aquí y con un portal para recursos relacionados con la Historia Antigua auspiciado desde la Universidad de Hamburgo desde aquí) pues aporta algunas sensibles novedades a la fecha de la promoción de la ciudad a estatuto municipal latino. Aunque, lógicamente, es preciso acudir a la bibliografía firmada por los autores que trabajan -a conciencia- en el yacimiento, una modesta síntesis sobre la historia de la ciudad en el contexto de la municipalización de la zona ha sido elaborada por quien escribe este blog en ANDREU, J.: "Municipalización y vida municipal en las comunidades romanas de la Meseta Sur", en CARRASCO, G. (coord.), La romanización en el territorio de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 225-260, esp. pp. 238-240, con toda la bibliografía. Sobre el modo como determinados municipios de época augústea -como Segobriga- siguieron monumentalizándose avanzado el Alto Imperio, en época Flavia, tal vez resulte útil nuestro trabajo ANDREU, J.: "Construcción pública y municipalización en la prouincia Hispania Citerior: la época Flavia", Iberia, 7, 2005, pp. 37-75 (descargable en PDF desde aquí).
Recursos en internet: Con un excelente Museo Virtual en internet, y una sección propia entre los sites dedicados a los ejemplares Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha -que, per se, ya constituyen una ruta excepcional para la aproximación al patrimonio arqueológico de la Meseta Sur, Segobriga -como merece- es uno de los enclaves que, tal vez, tienen más presencia en la red. Desde la página de Wikipedia -con una acertada síntesis- al espacio dedicado a ella por la Biblioteca Virgual Miguel de Cervantes -que dirige, por otra parte, el Prof. J. M. Abascal, uno de los responsables del enclave arqueológico, muchas de cuyas últimas publicaciones han versado sobre él (ver relación aquí, con posibilidad de descarga de algunos trabajos desde su Ficha de Autor en la citada Biblioteca Miguel de Cervantes)-es mucha la información que la red ofrece respecto del yacimiento, información a la que se puede acceder, naturalmente, desde cualquier buscador. Sí nos parecen reseñables las páginas de Turismo de la Junta de Castilla La Mancha, o, por supuesto, la sección que, desde el propio Consorcio Arqueológico del yacimiento, informa de los ya tradicionales festivales de teatro clásico que se celebran en primavera en el lugar.
Recomendaciones: Al margen de lo que en este blog ya se dijo respecto de Ercauica, otro de los importantes enclaves arqueológicos conquenses y cuyas recomendaciones son válidas también aquí, seguramente Segobriga -muy próximo a Madrid y de otros puntos de interés, al margen de lo arqueológico, como Tarancón o Uclés- es la excusa perfecta para iniciar una ruta por los Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha: a saber, la uilla tardoantigua de Carranque, en Toledo; el conjunto ibérico de Alarcos, en Ciudad Real; y en enclave visigótico de Recópolis, en Guadalajara (con toda la información aquí), sin duda, cuatro extraordinarios ejemplos -con la propia Segobriga- de puesta en valor de enclaves histórico-culturales.
Recursos en internet: Con un excelente Museo Virtual en internet, y una sección propia entre los sites dedicados a los ejemplares Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha -que, per se, ya constituyen una ruta excepcional para la aproximación al patrimonio arqueológico de la Meseta Sur, Segobriga -como merece- es uno de los enclaves que, tal vez, tienen más presencia en la red. Desde la página de Wikipedia -con una acertada síntesis- al espacio dedicado a ella por la Biblioteca Virgual Miguel de Cervantes -que dirige, por otra parte, el Prof. J. M. Abascal, uno de los responsables del enclave arqueológico, muchas de cuyas últimas publicaciones han versado sobre él (ver relación aquí, con posibilidad de descarga de algunos trabajos desde su Ficha de Autor en la citada Biblioteca Miguel de Cervantes)-es mucha la información que la red ofrece respecto del yacimiento, información a la que se puede acceder, naturalmente, desde cualquier buscador. Sí nos parecen reseñables las páginas de Turismo de la Junta de Castilla La Mancha, o, por supuesto, la sección que, desde el propio Consorcio Arqueológico del yacimiento, informa de los ya tradicionales festivales de teatro clásico que se celebran en primavera en el lugar.
Recomendaciones: Al margen de lo que en este blog ya se dijo respecto de Ercauica, otro de los importantes enclaves arqueológicos conquenses y cuyas recomendaciones son válidas también aquí, seguramente Segobriga -muy próximo a Madrid y de otros puntos de interés, al margen de lo arqueológico, como Tarancón o Uclés- es la excusa perfecta para iniciar una ruta por los Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha: a saber, la uilla tardoantigua de Carranque, en Toledo; el conjunto ibérico de Alarcos, en Ciudad Real; y en enclave visigótico de Recópolis, en Guadalajara (con toda la información aquí), sin duda, cuatro extraordinarios ejemplos -con la propia Segobriga- de puesta en valor de enclaves histórico-culturales.
Estudios sobre el conjunto arquitectónico de Segobriga:
- El acueducto romano de Cabeza del Griego / Mariano Sánchez Almonacid. Sección de Historia. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones.
- Apéndice y demostración del día y año de la muerte de Sefronio, Obispo Santo de Segobriga / Jácome Capistrano de Moya ; transcripción y versión digital de Juan Manuel Abascal. Sección de Historia. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
- La cueva prehistórica de Segóbriga / Eduardo Capelle, S.J. Sección de Historia. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones.
- La Dea Roma de Segobriga / Martín Almagro Basch. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
- Esculturas romanas de Segobriga / José M.ª Blázquez Martínez. Sección de Historia. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
- Excursión arqueológica a las ruinas de "Cabeza del Griego" / Juan de Dios de la Rada y Delgado. Sección de Historia. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones.
- La imagen dinástica de los julio-claudios en el foro de Segobriga (Saelices, Cuenca. Conuentus carthaginensis) / Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián Fernández, Teresa Moneo. Sección de Historia. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
- El miliario de Tiberio de Segobriga y la vía Complutum - Carthago Nova / Juan Manuel Abascal Palazón, Alberto J. Lorrio Alvarado. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
- Segobriga en la antigüedad tardía / Martín Almagro-Gorbea y Juan Manuel Abascal Palazón. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
- El stilus de Hyginus y la escritura en Segobriga / Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián Fernández. Antigua. Historia y Arqueología de las civilizaciones. Historiadores de nuestro tiempo.
Segobriga from MaraJos Carrizo
SEGOBRIGA, SAELICES
El nombre de la ciudad:
Sego-briga, deriva de dos términos de origen celtíberico: sego-, que significaría victoria (presente en otras ciudades, como Segovia, Segeda y Segontia), y el sufijo -briga, que significaría ciudad, fortaleza; por lo que su interpretación podría ser “ciudad victoriosa”.
Referencias sobre Segobriga:
-Los textos clásicos:
Frontino es el autor que hace referencia a un momento más antiguo de esta ciudad, cuando narra los ataques del lusitano Viriato contra Segobriga por su alianza con los romanos, en el año 146 a.C. A un momento posterior corresponde la cita de Estrabón que la sitúa en la Celtiberia, refiriéndose que en el entorno de Bilbilis y Segobriga combatieron Metelo y Sertorio.
Por otro lado Plinio, al referirse a la Celtiberia, alude a Segobriga como “caput Celtiberiae”, pero en un momento ya de la ciuadad romana, pues indica que era estipendiaria del Convento Caesaraugustano.
Este autor también menciona la explotación de lapis specularis,[] una variedad de yeso traslúcido muy apreciado para la fabricación de cristal de ventanas y que sería durante mucho tiempo parte importante de la economía de Segóbriga. Plinio asegura que “la más traslúcida de esta piedra se obtiene en la Hispania Citerior, cerca de la ciudad de Segóbriga y se extrae de pozos profundos”. Una de estas minas se puede ver en la cercana Villa de Carrascosa del Campo.
-La numismática:
Se conocen monedas con la leyendaSekobirikes, de plata (denario) y de bronce (ases y semis), con busto masculino en el anverso y jinete lancero, en el reverso, acuñadas en el último tercio del siglo II a. C., que se han relacionado con esta ciudad.
También, la ciudad romana emitirá monedas de bronce (ases) con leyenda latina: “Municipium SEGOBRIGA”, enel siglo I a. C., continuando sus acuñaciones hasta el emperador Calígula.
-Tesera de hospitalidad:
Se conoce una tessera hospitalis, decubierta en la zona de Segobriga en el siglo XIX, con forma de cabeza de toro, que tiene dos líneas en texto celtibérico en las que se repite el nombre Sekobirikea, lo que viene a documentar que el nombre de la ciudad está presente en esta zona.
Problemas para situar la Segobriga celtibérica en el cerro de Cabeza del Griego:
Inicialmente, se ubicó Segobriga en Segorbe, por el criterio eclesial de mantener las divisiones eclesiásticas, pero A. Schulten y Bosch Gimpera, la situaron de forma correcta, a principios de s. XX, en el cerro de Cabeza del Griego, en Saelices (Cuenca), donde se ubica la Segobriga romana.
Pero, para distintos autores, las citas de Frontino y Estrabón, sobre la ciudad de época celtibérica, no parecían corresponder con la de Cuenca, a lo que se une la falta de restos arqueológicos en el cerro de Cabeza del Griego, ya que los más antiguos son de mediados del s. I a. C.
A esto hay que añadir, que el estudio, realizado por M.P. García y Bellido, sobre la circulación de las monedas celtibéricas, con el nombre de Sekobirikes, muestra que estas están mejor representadas en la zona del Alto Duero, siendo escasas en el marco conquense y casi ausentes en Segobriga, lo que ha llevado a situar la Segobriga celtibérica por aquellos pagos y proponer que la del Cabezo del Griego correspondería ya a una fundación imperial romana, realizada con celtíberos de aquella zona, a mediados del siglo I a. C.
Por otro lado, el dato aportado por la tésera de hospitalidad con el nombre de Sekobirikea, indica la existencia de este nombre celtibérico en la zona conquense, por lo que se deduce que al menos había dos Segobrigas celtibéricas, una en la zona del Duero, que acuño moneda, y otra en la zona de Cuenca, que no acuñaría moneda y que al parecer no estaría en Cabeza del Griego, donde está la romana.
¿Donde se situaría la ciudad celtibérica?
Se ha centrado la atención sobre el yacimiento concido como Fosos de Bayona (Villas Viejas) próximo, a siete kilómetros del emplazamiento de Segobriga, que se trataría de una ciudad prerromana de 33ha de extensión.
Los estudios realizados en este lugar muestran una población indígena en altura, con fáciles defensas naturales, y con una sólida muralla, de dimensiones apreciables. Este asentamiento se fecha a partir del siglo III a.C., y, como apuntan los restos arqueológicos, desaparecería probablemente con la Guerras Sertorianas (80-72 a. C.), poco antes del desarrollo de la Segobriga romana lo que parece reflejar una relación de continuidad entre estas dos ciudades.
-Los que han excavado este yacimiento, basándose en el mayor número de monedas halladas de Contrebia Carbica y en la similitud de los tipos de éstas con las de Segobriga, entienden que ello sería indicio de proximidad entre ambas ciudades, defiendiendo la identificación de Fosos de Bayona con esta Contrebia.
-Otros autores mantienen que se trata de la Segobriga celtibérica, apoyándose en la inscripcipcion de Sekobirikea, que sugiere la existencia en la zona de una comunidad indígena con ese mismo nombre, lo que estaría acorde además con la política romana de desplazar las ciudades indígenas a nuevos asentamientos próximos, manteniendo la centralización que ejercían sobre el territorio.
Segobriga romana:
¿Cómo llegar?
Acceso desde la Autovía A3, que une Madrid con Valencia. Se debe tomar la salida 103 de esta autovía que señaliza el Parque, y dirigirse hacia el Sur por la carretera CM 310, en dirección a Villamayor de Santiago, siguiendo la señalización establecida.
Trabajos de investigación:
Los restos romano de esta ciudad son citados en diferentes escritos de la Edad Media. A lo largo del siglo XVIII y XIX se llevaron a cabo excavaciones y saqueos unas veces intencionadas y otras por excavadores poco científicos. El inicio de los trabajos científicos fueron realizados por el Profesor Martín Almagro Basch, que fue su gran impulsor, a partir de 1962, articulándolos con los de consolidación y divulgación, labor continuada por M. Almagro Gorbea y actualmente por el Director del Parque Arqueológioco J.M. Abascal, de la Universidad de Alicante.
Este yacimiento se enmarca en el Plan de Parques Arqueológicos que impulsa actualmente la Dirección General de Patrimonio y Museos, de la Consejería de Cultura, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación y emplazamiento:
En el cerro conocido como Cabeza del Griego, donde se ubica la ciudad romana de Segobriga, tiene una altitud de 875m sobre el nivel del mar. Su parte más alta está a 75m sobre la ribera del río Cigüela que lo rodea por el sur, a modo de foso, que es su lado más escarpado y rocoso, algo menos pendientes son los lados este y oeste y el más accesible el norte. La ciudad se asentó en la ladera oeste, extendiendose también por la zona llana.
Características de la ciudad romana:
El desarrollo urbano de la ciudad parece iniciarse a mediados del siglo I a.C., fecha en que se pone en marcha la emisión de moneda y se lleva a cabo la construcción de una parte de la muralla, que estará terminada en época augustea.
En tiempos de este emperador, alrededor del año 12 a. C., dejó de ser ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en municipium, ciudad gobernada por ciudadanos romanos. A lo largo del siglo I e inicios del II creció su estatus la ciudad notablemente, lo que llevó a su auge económico y a un gran programa de construcciones monumentales que dotaron a la ciudad de un aspecto urbano similar al de otras ciudades romanas.
Para la información sobre la historia y la visita a la ciudad romana remitimos a su página web (poner la web)
Contactos y horario:
Parque Arqueológico de Segóbriga
Dirección
Ctra. Carrascosa de Campo a Villamayor de Santiago, s/n
16340 - Saelices (Cuenca)
Contacto:
Centro de Interpretación: 629 75 22 57
Bibliografía:
Almagro Basch, M. (1983): Segobriga I. Los textos de la antigüedad sobre Segobriga y las discusiones acerca de la situación geográfica de aquella ciudad. Ministerio de Cultura, Madrid.
Almagro, M.; Abascal, J. M. (1999): Segóbriga y su conjunto arqueológico. Real Academia de la Historia y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid.
Abascal, J. M.; Almagro, M.; Cebrián, R.: Excavaciones arqueológicas en Segobriga (1998-2002). En Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades, Toledo.
Gozalbes Cravioto, E. (2007): Viriato y el ataque a la ciudad de Segobriga, Revista Portuguesa de Arqueologia. Vol. 10. núm. 1. 2007.
Gras, R., Mena, P.; Velasco, F. (1988): La ciudad de Fosos de Bayona (Huete, Cuenca). Datos de las dos últimas campañas de excavación. En Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, IV. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ciudad Real.
Almagro-Gorbea, M. y Lorrio, A. (1989), Segobriga III. La muralla norte y la puerta principal. Campañas 1986-1987, Cuenca.
Pina. F. (1993): ¿Existió una política romana de urbanización en el Nordeste de la Península Ibérica?. Habis.
BIBLIOGRAFIA SOBRE SEGOBRIGA(Se encuentran enlazadas las obras de las que existe versión digital, indicando el destino del enlace)
1546
Lucena, L., Inscriptiones aliquot collectae a Ludovico Lucena. Manuscrito de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Madrid 1546.
1790
Fernández, J., Noticia de las excavaciónes en Cabeza del Griego y sus descubrimientos, año de 1790. Manuscrito de la Real Academia de la Historia. Madrid 1790.
1792
Capistrano de Moya, L., Noticia de las excavaciones de Cabeza del Griego. Alcalá de Henares 1792.
1795
Capistrano de Moya, L., Apéndice i demostración del dia y año de la muerte del Sefronio obispo Santo de Segóbriga. Alcalá de Henares 1795. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1799
Cornide, J., Noticia de las antigüedades de Cabeza del Griego reconocidas de orden de la Real Academia de la Historia por su académico de número Don Josef Cornide, Memorias de la Real Academia de la Historia 3. Madrid 1799, 71-244.
1801
Hervás y Panduro, L., Noticia del Archivo General de la Militar Orden de Santiago que existe en su convento de Uclés, en Descripción del Archivo de la Corona de Aragón existente en la ciudad de Barcelona y noticia del Archivo General de la Militar Orden de Santiago existente en su Convento de Uclés, Cartagena, imp. de Manuel Muñiz, 1801, 41-72. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
1805.
Martínez Falero, J.F., Martínez Falero, Impugnación al papel que con título de Munda y Cértima celtibéricas dio a luz el R. P. M. Fr. Manuel Risco, del Orden de S. Agustín remitida en 27 de junio de 1802 a la Real Academia de la Historia por su individuo correspondiente D. Juan Francisco Martínez Falero, abogado de los Reales Consejos, vecino de la villa de Saelices, Memorias de la Real Academia de la Historia, IV, 1805, 1-73..
1843.
Lorente, L., Disertación sobre la verdadera situación de Segóbriga por los descubrimientos hechos en Cabeza del Griego, Memorias literarias de la Academia Sevillana 2, 1843, 189-190.
1888.
Fita, F., Documentos del siglo XVI, inéditos, relativos a las antigüedades de Uclés y de Cabeza de Griego, Boletín de la Real Academia de la Historia 13, 1888, 394-400.
Alsinet, J., Ruinas romanas de Cabeza del Griego en 1765, Boletín de la Real Academia de la Historia 13, 1888, 353-355.
1889.
De la Rada, J. de D. - Fita, F., Excursión arqueológica a las ruinas de Cabeza del Griego, Boletín de la Real Academia de la Historia 15, 1889, 107-151. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Sánchez Almonacid, M., El acueducto romano de cabeza de Griego, Boletín de la Real Academia de la Historia 15, 1889, 160-170. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1892
Fita, F., Antigüedades romanas, Boletín de la Real Academia de la Historia 21, 1892, 144-146.
Fita, F., Noticias [Cabeza del Griego. Rectificaciones y adiciones], Boletín de la Real Academia de la Historia 21, 1892, 250-252.
Fita, F., Epigrafía romana, Boletín de la Real Academia de la Historia 20, 1892, 634-636.
1893
Capelle, E., La cueva prehistórica de Segobriga, Boletín de la Real Academia de la Historia 23, 1893, 241-266. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1897
Mélida, J.R., Bulletin archéologique d'Espagne, Revue des Universités du Midi 3.1, enero-marzo 1897, 106-107.
1899
Uhagón, F. R. de (Marqués de Laurencín), Comunicaciones del Prior de Uclés al Conde de Floridablanca sobre las excavaciones y descubrimientos de Cabeza del Griego, Boletín de la Real Academia de la Historia 34, 1899, 158-163. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1902
Quintero, P. - Paris, P., Antiquités de Cabeza del Griego. Révue d'Etudes Anciennes 4, 1902, 245-257.
1913
Quintero, P., Uclés. Excavaciones efectuadas en distintas épocas y noticia de algunas antigüedades. Cádiz 1913.
1943
M. Almagro Basch, La colaboración de la aviación española en el campo de la Arqueología, Ampurias 5, 1943, 247-249.
1945.
Schlunk, H., Esculturas visigodas de Segobriga (Cabeza del Griego), Archivo Español de Arqueología 18, n.º 61, 1945, 305-319.
1963.
Losada, H., Informe de las excavaciones realizadas en el mes de abril en Segóbriga (Cuenca), Noticiario Arqueológico Hispánico 7, 1963, 195-196.
1964.
García y Bellido, A. Memoria de las actividades arqueológicas llevadas a cabo en el distrito universitario de Madrid durante el año 1962, Noticiario Arqueológico Hispánico 6, Cuiadernos 1 y 3 (1962), Madrid, 1964, 358-362. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1965.
Blázquez, J.M.ª: Esculturas romanas de Segóbriga, Zephyrus 16, 1965, 119-126. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Losada, H. - Donoso, R., Excavaciones en Segóbriga. Excavaciones Arqueológicas en España 43. Madrid 1965.
1967.
Puertas, R., Notas sobre la Iglesia de Cabeza del Griego, Cuenca. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid 33, 1967, 49‑80.
1972
Caballero, L., Cerámica sigillata gris y anaranjada paleocristiana en España, Trabajos de Prehistoria 29, 1972, 189-218.
1974-1975.
Almagro Basch, M., Una interesante inscripción de Segóbriga (Cuenca), Cuadernos de Estudios Gallegos 29, 1974-1975, 307‑313.
1975.
Almagro Basch, M., La necrópolis hispano‑visigoda de Segóbriga. Excavaciones Arqueológicas en España 84. Madrid 1975.
Almagro Basch, M., Segóbriga, ciudad celtibérica y romana. Guía de las Excavaciones y Museo. Madrid 1975 (2ª ed. 1978; 3ª ed. 1986, 4ª ed. 1990).
1976.
M. Almagro Basch, El delubro o sacellum de Diana en Segobriga, Saelices (Cuenca). Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 79.1, 1976, 187-214. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
M. Almagro Basch, El acueducto romano de Segobriga. Saelices (Cuenca), Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 79.4, 1976, 875‑901. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
Almagro Basch, M., Las vicisitudes de la diócesis de Albarracín y catálogo de sus obispos, Teruel 55-56, 1976, 11-30.
1977.
Almagro-Gorbea, M., Nuevo ejemplo de contramarca I.S sobre un as de Segobriga. Aportación al estudio del final de las acuñaciones hispano‑romanas, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología de Valladolid 43, 1977, 99‑108. Dialnet. Universidad de La Rioja.
Almagro Basch, M., Excavaciones arqueológicas en las ruinas de Segobriga, Saelices (Cuenca), 1973, en Noticiario Arqueológico Hispánico. Arqueología 5, 1977, 9-22.
1978.
M. Almagro Basch, Datos cronológicos para fechar el acueducto de Segobriga, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 81.1, 1978, 155-167. Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España.
García Moreno, L., La cristianización de la topografía de las ciudades de la Península Ibérica durante la antigüedad tardía, Archivo Español de Arqueología 50-51, 1977-78, 311-321.
Villaronga, L., Sobre la localización de Segobriga, Gaceta Numismática 51, 1978, 13-17.
1979.
Almagro Basch, M., La Necrópolis de las parcelas 45 y 46 de Segobriga. Saelices (Cuenca), Noticiario Arqueológico Hispánico 7, 1979, 211‑246.
Cano, L., Circulación de la moneda ibérica e ibero‑romana de Segobriga, Cuadernos de Numismática 1.9, 1979, 17‑24.
1980.
Caballero, L., Algunas observaciones sobre la arquitectura de época de transición (Cabeza del Griego) y visigoda, en Innovación y continuidad en la España visigótica. Toledo 1981, 71 ss.
Lluís i Navas, J., Segobriga i Arse. L'expansió i la identificació d'ambdues seques 1. L'expansió de la moneda de Segobriga, Gaceta Numismática 56, 1980, 43-52.
Lluís i Navas, J., Segóbriga i Arse-Saguntum. Notes per a l'estudi de l'expansió d'ambdues seques hispániques 2. La dualitat Arse-Saguntum, Gaceta Numismática 1980, 14-22.
Lluís i Navas, J., Segóbriga i Arse-Saguntum. Notes per a l'estudi de l'expansió d'ambdues seques hispàniques 3. La difusió de la moneda arsitana, Gaceta Numismática 59, 1980, 10-13.
1982.
Almagro Basch, M., Aportación al estudio de Hércules en España: cuatro inscripciones de Segobriga, Homenaje a J. Álvarez y Sáez de Buruaga, Badajoz, 1982, 339‑350. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
M. Almagro Basch, La discusión de la situación de Segobriga ante los hallazgos epigráficos, Cuenca 19‑20, 1982, 7‑38. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.
Almagro Basch, M., Tres téseras celtibéricas de bronce de la región de Segóbriga, Saelices (Cuenca), Homenaje a Conchita Fernández Chicarro, Madrid, 195‑206.
Almagro Basch, M. - Almagro Gorbea, A., El teatro romano de Segobriga, en El teatro en la Hispania romana. Actas del Simposio, Mérida 13-15 de noviembre de 1980, Badajoz 1982, 25-38.
Mayer, M., L'església de Cabeza del Griego segons un manuscrit inédit de la Biblioteca universitária de Barcelona, en II Reunió d'arqueologia paleocristiana hispànica. Montserrat 1978, Barcelona 1982, 211-228.
Rodríguez Colmenero, A., Cuenca romana. Contribución al estudio epigráfico I, Lucentum 1, 1982, 203-253. Universidad de Alicante
Vidal, J.Mª., Tesorillo de denarios romano-republicanos de Torre de Juan Abad (Ciudad Real) en el Museo Arqueológico Nacional, Acta Numismática 12, 1982, 79-95.
1983.
Almagro Basch, M., Manifestaciones de la plástica ibérica halladas en Segóbriga, Saelices (Cuenca), Trabajos de Prehistoria 40, 1983, 221‑244. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Almagro Basch, M., Segobriga I. Los textos de la antigüedad sobre Segobriga y las discusiones acerca de la situación geográfica de aquella ciudad. Excavaciones Arqueológicas en España 123. Madrid 1983.
Almagro Basch, M., Las esculturas de togados halladas en la escena del teatro romano de Segóbriga, Archivo Español de Arqueología, 1983, 131-150. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Almagro Basch, M., La inscripción segobricense del obispo Sefronio, en Estudios en Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz en sus 90 años (Anejos de Cuadernos de Historia de España), Buenos Aires 1983, vol. 1, 291-316.
Dworakowska, A., Quarries in Roman Provinces. Polish Academy os Sciences., Institute of the History of Material Culture. Bibliotheca Antiqua 16. Ossolineum 1983.
Fuentes, A., Bronces tardorromanos de Segóbriga, Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch III, Madrid 1983, 439‑461.
Palomero, S., Las vías romanas de Segobriga y su contexto en las vias romanas de la provincia de Cuenca, Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch III, Madrid 1983, 247‑261.
Vázquez Hoys, A., Sobre la Diana de Segóbriga. Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch III, Madrid 1983, 331‑338.
1984.
Almagro Basch, M., Segobriga II. Inscripciones ibéricas, latinas paganas y latinas cristianas. Excavaciones Arqueológicas en España 127. Madrid 1984.
Gras, R. - Mena, P. - Velasco, F. (1984): La ciudad de Fosos de Bayona (Cuenca). Inicios de la romanización. Revista de Arqueología 36, 1984, 48 ss.
1985.
Alföldy, G., Epigraphica Hispanica 6. Das Diana-Heiligtum von Segobriga, Zeitchrift für Papyrologie und Epigraphik 58, 1985, 139-159.
Almagro Basch, M., Vicisitudes de las ruinas de Segóbriga y problemas de su estudio y conservación. Symposium sobre Arqueología de las ciudades modernas superpuestas a las antiguas, Madrid 1985, 15‑33. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Almagro-Gorbea, M., Segobriga. Una ciudad celtibérica romanizada. Historia 16, n.º 109, 1985, 119‑128.
1986.
Vidal Bardán, J.M., Tesorillo de bronces hispano-latinos hallado en Segóbriga (Cuenca), Acta Numismática 16, 1986, 73-77.
Abascal, J.M., La cerámica pintada romana de tradición indígena en la Península Ibérica, Madrid 1986.
Alföldy, G., Eine kaiserzeitliche und eine westgotische Inschrift aus Hispanien, en Hestíasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone (Studi Tardoantichi 2). Mesina 1986, 177-184.
González Rodríguez, Mª C., Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania. Vitoria 1986.
1986-1989.
Villaronga, L., La questió de les seques de Konterbia Karbika i de Segòbriga, Empúries 48-50, 1986-1989, 364-366.
1987.
Alföldy, G., Römisches Städtewesen auf der neukastilischen Hochebene. Ein Testfall für die Romanisierung. Heidelberg 1987.
Almagro Basch, M., La Dea Roma de Segóbriga, Homenaje al Prof. Jordá, Zephyrus 37-38, 1984-85 (1987), 323-329. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Curchin, L.A. (1987): Social relations in central Spain: patrons, freedmen and slaves in the life of a roman provincial hinterland, Ancient Society 18, 1987, 75-89.
González-Conde, Mª P., Romanidad e indigenismo en Carpetania. Alicante 1987.
1988.
Rosa, Rafael de la, Un recinto funerario en "Las Obradas de Gaspar", Segobriga, Revista Cuenca 31-32, 1988, 93-95 + láms. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.
Fernández-Galiano, D., Fuentes para la historia antigua de Castilla-La Mancha, en I Congreso de Hª de Castilla-La Mancha. Ciudad Real 1985, Ciudad Real 1988, 29-37.
Mena, P., La época republicana en Castilla-La Mancha: inicios de la romanización (siglo III-I a.C.). I Congreso de Hª de Castilla-La Mancha. Ciudad Real 1985, Ciudad Real 1988, vol. 4, 25-37.
Mena, P. - Velasco, F., - Gras, R., La ciudad de Fosos de Bayona (Huete-Cuenca): Datos de las dos últimas campañas de excavación. I Congreso de Hª de Castilla-La Mancha. Ciudad Real 1985, Ciudad Real 1988, vol. 4, 183-190.
1989.
Almagro-Gorbea, M. - Lorrio, A., Segobriga III. La muralla norte y la puerta principal. Cuenca 1989.
1990.
Abascal, J.M., Inscripciones inéditas y revisadas de la Hispania Citerior, Archivo Español de Arqueología 63, 1990, 264-275. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante.
Almagro-Gorbea, M., La urbanización augustea de Segóbriga, en W. Trillmich - P. Zanker (eds.), Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit. Kolloquium in Madrid vom 19. bis 23. Oktober 1987. München 1990, 207-218.
Sánchez-Lafuente, J., Terra sigillata de Segobriga y ciudades del entorno: Valeria, Complutum y Ercavica. Tesis Doctorales de la Universidad Complutense nº 210/90, Madrid 1990.
Palomero, S., El puente romano de San Clemente y la fuente romana de Alberca de Záncara. Dos obras de fábrica en la calzada Cartago Nova - Segobriga a su paso por la actual provincia de Cuenca, en La red viaria en la Hispania romana. Simposio Zaragoza 24-26 de septiembre de 1987, Zaragoza 1990, 355-361.
1991.
Sánchez-Lafuente, J., Grafitos sobre instrumenta domestica en sigillata de Segobriga y su entorno, Hispania Antiqua 15, 1991, 207-238
1992.
Abascal, J.M., Una officina lapidaria en Segobriga: el taller de las series de arcos, Hispania Antiqua 16, 1992, 309-343.
Almagro-Gorbea, M., La romanización de Segobriga, en Conquista romana y modos de intervención en la organización urbana y territorial. Roma 1992, 275-288.
González-Conde, M.ª P., Los pueblos prerromanos del sur de la Meseta, en M. Almagro Gorbea y G. Ruiz Zapatero (eds.), Paleoetnología de la Península Ibérica. Actas del I Congreso de Paleoetnología de la Península Ibérica, Complutum 2-3, Madrid 1992, 299-309.
1993.
Almagro-Gorbea, M., Problemática del Parque Arqueológico. Estudio aplicado a Segóbriga, Seminario de Parques Arqueológicos. Madrid, 13-15 Diciembre 1989, Madrid 1993, 79-92.
Baena del Alcázar, L., Monumentos funerarios romanos de Segobriga, en Estudios dedicados a Alberto Balil in memoriam, Málaga 1993, 147-161.
Fuentes, A., Las ciudades romanas de la Meseta sur, en La ciudad hispano-romana, Madrid 1993, 160-189.
1994
Barroso, R. - Morín de Pablos, J., Ruta arqueológica por los obispados conquenses de Segóbriga (Saelices) y Ercávica (Cañaveruelas) y la ciudad regia de Recópolis (Zorita de los Canes), Boletín de Arqueología Medieval 8, 1994, 227-236.
Sesé, G., El teatro romano de Segóbriga y el urbanismo de la ciudad, en XIV Congreso internacional de Arqueología Clásica. La ciudad en el mundo romano, Tarragona 1994, vol. 2, 392-394.
Sesé, G., El teatro romano de Segobriga. Tesis Doctoral Univ. Complutense. Madrid 1994.
J.M. Abascal, Notas de epigrafía hispánica, Archivo Español de Arqueología 67, 1994 [1995], pp.281-287. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante.
1995
Almagro Gorbea, A. - Almagro-Gorbea, M., El anfiteatro de Segobriga, en Bimilenario del anfiteatro romano de Mérida. Coloquio internacional El anfiteatro en la Hispania romana. Mérida 26-28 de noviembre 1992. Mérida 1995, 139-176.
Abascal, J.M., Pendusa, un falso teónimo de la Celtiberia meridional, Homenaje al Prof. F. Presedo, Sevilla 1995, 225-228. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante.
Almagro-Gorbea, M., El Lucus Dianae con inscripciones rupestres de Segobriga, en A. Rodríguez Colmenero - L. Gasperini (eds.), Saxa Scripta (inscripciones en roca). Actas del Simposio Internacional Ibero-Itálico sobre epigrafía rupestre. Santiago de Compostela y Norte de Portugal, 29 de junio a 4 de julio de 1992. Anejos de Larouco 2, Coruña 1995, 61-96.
Sánchez-Lafuente, J., Algunos testimonios del uso y abandono de anfiteatros durante el Bajo Imperio en Hispania: el caso segobricense, en Bimilenario del anfiteatro romano de Mérida. Coloquio internacional El anfiteatro en la Hispania romana. Mérida 26-28 de noviembre 1992. Mérida 1995, 177-183.
1996
Almagro-Gorbea, M. - Sesé, G., La muñeca de marfil de Segóbriga, Madrider Mitteilungen 37, 1996, 170-180.
Ripollès, P.P. - Abascal, J.M., Las monedas de la ciudad romana de Segobriga (Saelices, Cuenca). Barcelona 1996.
Abascal, J.M., Fidel Fita y la epigrafía hispano-romana, Boletín de la Real Academia de la Historia 193.2, 1996, 305-334. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1997
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M. - Lorrio, A.J., Las termas monumentales de Segobriga, Revista de Arqueología (Madrid) 195, 1997, 38-45.
Almagro-Gorbea, A. - Almagro-Gorbea, M., Análisis y reconstrucción del anfiteatro de Segobriga, en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca, Cuenca 1997, 69-91.
Almagro-Gorbea, M., Bambola snodabile, Segobriga (Saelices, Cuenca), Hispania Romana. Da terra di conquista a provincia dell'Impero. Roma 1997, 364.
Almagro-Gorbea, M., El descubrimiento y estudio de las ruinas de Segóbriga. José de Cornide y la Real Academia de la Historia, en C. Barrena et alii (eds.) Anticuaria y arqueología. Imágenes de España Antigua 1757-1877, Madrid, 1997, 37-39.
Almagro-Gorbea, M., El Festival Europeo de Teatro Gracolatino de Segobriga, Revista de Arquelogía 195, 1997, 61-62.
Almagro-Gorbea, M., Segobriga y su parque arqueológico, en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca, Cuenca 1997, 21-49.
Almagro-Gorbea, M., Segobriga, Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale, Supplemento II (1971-1994), Roma 1997, 204-206.
Gómez Pallarès, J., Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de Hispania. Inscripciones no cristianas. Roma 1997.
Sesé Alegre, G., Significado e importancia de la situación urbana del teatro romano de Segobriga, en Ciudades romanas en la provincia de Cuenca, Cuenca 1997, 51-67.
1998.
Abascal, J.M. - Alföldy, G., Zeus Theos Megistos en Segobriga, en Archivo Español de Arqueología 71, 1998, 157-168.
Almagro-Gorbea, M. - Abascal, J.M., Segobriga, en Hispania, el legado de Roma, Zaragoza 1998, 423-427.
Trunk, M., Zur Bauornamentik des römischen Theaters von Segobriga, Madrider Mitteilungen 39, pp. 151-175.
1998-1999.
Abascal, J.M. - Cebrián, R. - Moneo, M.ª T., La imagen dinástica de los Julio-Claudios en el foro de Segobriga (Saelices, Cuenca. Conuentus Carthaginensis), Lucentum 17-18, 1998-1999 [2001], 183-193. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
1999
J.M. Abascal – A.J.Lorrio, El miliario de Tiberio de Segobriga y la vía Complutum-Carthago Noua, en Homenaje al Profesor Montenegro, Valladolid 1999, 561-568. El anaquel de Spantamicus (versión PDF)Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (versión HTML)
Alföldy, G., Aspectos de la vida urbana en las ciudades de la Meseta sur, en J. González (ed.), Ciudades privilegiadas en el occidente romano, Sevilla 1999, 467-485.
Almagro-Gorbea, M. - Abascal, J.M., Segobriga y su conjunto arqueológico. Madrid 1999.
Vázquez, A., Diana en la religiosidad hispanorromana II. Diana de Segobriga, Madrid 1999.
Almagro-Gorbea, M. - Abascal, J.M., Segobriga en la antigüedad tardía, en Complutum y las ciudades hispanas en la antigüedad tardía. Actas del I Encuentro Hispania en la antigüedad tardía. Alcalá de Henares 16 de octubre de 1996. Acta Antiqua Complutensia I, Alcalá de Henares 1999, 143-159. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Abascal, J.M., Apuntes epigráficos (Mirobriga, Ilici, Jumilla, Segobriga, Saldeana, Carpio de Tajo y Alovera), Archivo Español de Arqueología 72, 1999, 287-298
2000.
Abascal, J.M. - Cebrián, R. - Cano, T., Antefijas romanas de Segobriga (Hispania Citerior), en Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 16, 2000 [aparecido en 2003], 121-131. Dialnet. Universidad de La Rioja.
Abascal, J.M. - Cebrián, R. - Riquelme, T., Retucenus Elocum, Turanus, Antirus y la producción de tegulae en Segobriga, en Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 16, 2000 [aparecido en 2003], 187-197. Dialnet. Universidad de La Rioja.
Sanfeliu, D., Cerámicas orientales de importación en el contexto de la antigüedad tardía en Segobriga (Saelices, Cuenca, conventus Carthaginensis), en Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 16, 2000 [aparecido en 2003], 225-232. Dialnet. Universidad de La Rioja.
Abascal, J.M. - Cebrián, R., Inscripciones romanas de Segobriga 1995-1998, Saguntum 32, 2000, 199-214.
Abascal, J.M. - Ripollès, P.P., La ceca de Konterbia Karbika, en Scripta in honorem Enrique A. Llobregat, Alicante 2000, 13-75.
Caballero, L., Paleocristiano y prerrománico. Continuidad e innovación en la arquitectura cristiana hispánica, en J. Santos - R. Teja (eds.), El cristianismo. Aspectos históricos de su origen y difusión en Hispania (Revisiones de Historia Antigua, III), Vitoria 2000, 91-132.
Abascal, J.M., Segobriga y la religión en la Meseta sur durante el Principado, en Iberia 3, 2000 [2001], 25-34. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Ebel-Zepezauer, W., Studien zur Archäologie der Westgoten vom 5.-7. Jh. n. Chr. Mainz 2000.
2001.
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M., Segobriga, Parque Arqueológico de una comarca en expansión, en J.M. Iglesias (ed.), Actas de los XI Cursos monográficos sobre el patrimonio histórico. Reinosa, julio 2000, Reinosa-Santander 2001, 273-284.
Abascal, J.M. - Alföldy, G. - Cebrián, R., La inscripción con letras de bronce y otros documentos epigráficos del foro de Segobriga, Archivo Español de Arqueología 74, 2001, 117-130. Portal de revistas científicas del CSIC.
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M. - Cebrián, R., Segobriga, ciudad romana y Parque Arqueológico, Revista de arqueología diciembre 2001, 36-43.
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M. - Cebrián, R., Parque Arqueológico de Segóbriga, Album letras 66, diciembre 2001, 77-81.
Lorrio, A.J., Materiales prerromanos de Segobriga (Cuenca), en Religión, Lengua y Cultura prerromanas en Hispania. IX Coloquio de Lenguas y Culturas paleohispánicas, Salamanca 2001, 199-211.
Cebrián, R. – Sanfeliu, D., Una jarra de terra sigillata hallada en Segóbriga (Saelices, Cuenca. Conuentus Carthaginensis) y la cronología del templo de culto imperial, Lucentum 19-20, 2000-2001 [2002], 209-213. Universidad de Alicante
2002.
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M. - Cebrián, R., Segobriga 1989-2000. Topografía de la ciudad y trabajos en el foro, Madrider Mitteilungen 43, 2002, 123-161.
Abascal, J.M. - Cebrián, R., El stylus de Higinus y la escritura en Segobriga, en Scripta antiqua in honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, Valladolid 2002, 539-542. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Trunk, M., Die korinthischen Kapitelle des Apsidensaales in Segobriga, Madrider Mitteilungen 43, 2002, 162-167, lám. 19-22.
Abascal, J.M. - Cebrián, R., Inscripciones romanas de Segobriga (1999-2001 e inéditas), Saguntum 34, 2002, 151-186.
2003.
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M. - Cebrián, R., Segobriga. Guía del Parque Arqueológico, Madrid 2003 (1ª edición), 2004 (2ª edición), 2005 (3ª edición). Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Alföldy, G. - Abascal, J.M. - Cebrián, R., Cinco inscripciones singulares del foro de Segobriga, en Soliferreum. Studia archaeologica et historica Emeterio Cuadrado Díaz ab amicis, collegis et discipulis dicata. Anales de Prehistoria y Arqueología [Murcia] 17-18, 2003, 413-426. Dialnet.
Alföldy, G. - Abascal, J.M. - Cebrián, R., Nuevos documentos epigráficos del foro de Segobriga. Parte primera: inscripciones votivas, imperiales y de empleados del Estado romano, Zeitschrift für Payrologie und Epigraphik 143, 2003, 255-274.
Alföldy, G. - Abascal, J.M. - Cebrián, R., Nuevos documentos epigráficos del foro de Segobriga. Parte segunda: inscripciones de dignatarios municipales, fragmentos de naturaleza desconocida, hallazgos más recientes, Zeitschrift für Payrologie und Epigraphik 144, 2003, 217-234.
Aranegui, C., Le lion et la mort. La représentation du lion dans l'art ibéro-romain, en O. Cavalier (ed.), La tarasque de noves. Réflexions sur un motif iconographique et sa posterité. Actes de la table ronde organisée par le musée Calvet, Avignon, le 14 décembre 2001, Avignon 2003, 83-91.
Atienza Fuente, Javier, El papel del agua en la ciudad romana de Segóbriga: captación, conducción, distribución y evacuación, en II y III Premios de investigación en Humanidades Juan Giménez de Aguilar (2001 y 2003), Cuenca (Asociación de amigos del Archivo Histórico Provincial de Cuenca) 2003, 141-185.
Cebrián, R., Musealización y apertura del Parque Arqueolóigico de Segobriga, en II Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos. Nuevos conceptos y estrategias de gestión y comunicación. Barcelona, 7, 8 y 9 d'octubre de 2002, Barcelona 2003, 32-34.
Santapau, M.ª C., Instrumental médico-quirúrgico de Segobriga (Saelices, Cuenca). Hallazgos de las campañas 1999-2002, Bolskan 20, 2003, 287-295.
2004
Gimeno, H. – Velázquez, I., Et charta nobis titulos reddidit..., en Excavando papeles. Indagaciones arqueológicas en los archivos españoles, Guadalajara 2004, 198-211.
Abascal, J.M., Élites y sociedad romana en la Meseta sur, en Epigrafía y sociedad en Hispania durante el Alto Imperio: estructuras y relaciones sociales (Acta Antiqua Complutensia 4), Ed. Universidad de Alcalá de Henares - Casa de Velázquez, Madrid 2004, 141-158. ISBN 84-8138-590-5.
Abascal, J.M - Cebrián, R. - Ruiz, D. - Pidal, S., Tumbas singulares de la necrópolis tardo-romana de Segobriga (Saelices, Cuenca), en Sacralidad y Arqueología. Thilo Ulbert zum 65 Geburstag am 20 Juni 2004 gewidmet [Antigüedad y Cristianismo 21], Murcia 2004, 415-433. ISSN 0214-7165. Interclassica. Universidad de Murcia
Abascal, J.M. - Almagro-Gorbea, M. - Cebrián, R., Excavaciones arqueológicas en Segobriga (1998-2002), en Investigaciones arqueológicas en Castilla-La Mancha (1996-2002), Ed. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo 2004, 201-214. ISBN 84-7788-332-7.
Abascal, J.M. - Cebrián, R. - Trunk, M., Epigrafía, arquitectura y decoración arquitectónica del foro de Segobriga, en S.F. Ramallo (ed.), La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente. Actas del Congreso Internacional celebrado en Cartagena entre los días 8 y 10 de octubre de 2003, Murcia 2004, 219-256.
Fernández Díaz, A - Cebrián, R., Un techo pintado en la domus de G. Iulius Silvanus en Segobriga (Saelices, Cuenca, conventus Carthaginensis), en László Borhy (ed.), Plafonds et voûtes à l'époque antique. Actes du VIIIe. Colloque international de l'Association Internationale pour la peinture murale antique. Budapest-Veszprém, 15-19 mai 2001, Budapest 2004, 137-146.
2005
Noguera, J.M. – Abascal, J.M. – Cebrián, R., Hallazgos escultóricos recientes en el foro de Segobriga, en Preactas de la V Reunión sobre escultura romana en Hispania. Murcia, 9-11 de noviembre de 2005, Murcia 2005, 53-61. ISBN 84-95815-60-5.
Abascal, J.M – Cebrián, R., Inscripciones de Guadalajara, Ávila, Alconétar, Segobriga y Sevilla en manuscritos de la Real Academia de la Historia, Lucentum 23-24, 2004-2005 [2006], 197-205. Universidad de Alicante
Santapau Pastor, M.ª C., La impronta simbólica de Liber Pater en los rituales y el consumo de vino en hispania romana. El caso de Segóbriga, Revista Murciana de Antropologia 12. Número Monográfico. Actas del I Congreso sobre Etnoarqueología del vino, Bullas 4-6 de noviembre de 2004, Murcia 2005, 119-131.
2006
Abascal, J.M. – Cebrián, R., Segobriga, un municipio augusteo en tierras de Celtíberos, en S. Rascón – A.L. Sánchez (eds.), Civilización. Un viaje a las ciudades de la España antigua, Alcalá de Henares, Ayuntamiento, 2006, 161-167. ISBN 84-87914-78-0.
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R. – Sanfeliú, D., Cronología y entorno urbano del teatro romano de Segobriga, en C. Márquez – A. Ventura (coords.), Jornadas sobre teatros romanos en Hispania. Córdoba 2002. Córdoba, Universidad, 2006, 311-337. ISBN 84-932591-5-2.
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R., Segóbriga, caput Celtiberiae, a través del espejuelo, en Memoria. La Historia de cerca 2, septiembre 2006, 48-53.
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R., Segobriga: caput Celtiberiae and Latin municipium, en L. Abad – S. Keay – S.F. Ramallo (eds.), Early Roman Towns in Hispania Tarraconensis (Journal of Roman Archaeology Supplementary Series, 62), Portsmouth, Rhode Island, 2006,184-196. ISBN 1-887829-62-8.
Gutiérrez, S. – Sarabia, J., El problema de la escultura decorativa visigoda en el sudeste a la luz del Tolmo de Minateda (Albacete): distribución, tipologías funcionales y talleres, en Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica (Anejos de Archivo Español de Arqueología 41), Madrid, CSIC, 2006, 301-343. ISBN 978-84-00-08543-8.
Sánchez de Prado, M.ª D., Quelques marques de bouteilles carrées provenant de Segobriga (Saelices, Cuenca, Espagne), en D. Foy - M.-D. Nenna (eds.), Corpus des signatures et marques sur verres antiques, Aix-en-Provence - Lyon 2006, 321-324.
Cebrián, R., Los entalles de Segobriga y su territorio, Archivo Español de Arqueología 79, 2006, 259-270. Revistas científicas del CSIC
2007
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R., Segobriga. Ciudad celtibérica y romana. Guía del Parque Arqueológico, Toledo 2007, Ed. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 86 pág. ISBN 978-84-7788-447-7
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R., Parque Arqueológico de Segobriga. Últimos descubrimientos, en Arqueología de Castilla-La Mancha. Actas de las I Jornadas (Cuenca 13-17 de diciembre de 2005), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, 385-397. ISBN 978-84-8427-523-7.
Abascal, J.M – Cebrián, R., La inscripción métrica del obispo Sefronius de Segobriga (IHC 165 + 398; ICERV 276). Una revisión cronológica, en Antigüedad y Cristianismo 23. Homenaje a Antonino González Blanco, Murcia, Universidad, 2007, 283-294. ISSN 0214-7165. Interclassica. Universidad de Murcia
Abascal, J.M. – Cebrián, R., Las murallas romanas de Segobriga, en A. Rodríguez Colmenero e I. Rodá, (eds.), Murallas de ciudades romanas del Occidente del Imperio. Lucus Augusti como paradigma, Lugo, 2007, 527-546.
Abascal, J.M., Indigenismo y promoción personal en las ciudades antiguas de la Meseta sur, en Los pueblos prerromanos en Castilla-La Mancha, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007, 285-305. ISBN 978-84-8427-495-7.
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Noguera, J.M. – Cebrián, R., Segobriga. Culto imperial en una ciudad romana de la Celtiberia, en T. Nogales y J. González (eds.), Culto imperial. Política y poder. Actas del Actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder. Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 18-20 de mayo, 2006. Roma, L'Erma di Bretschneider, 2007, 685-704. ISBN 88-8265-438-9.
J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián, Ein augusteisches municipium und seine einheimische Elite: die Monumentalisierung Segobrigas, en S. Panzram (ed.), Städte im Wandel. Bauliche Inszenierung und literarische Stilisierung lokaler Eliten auf der Iberischen Halbinsel. Akten des Internationalen Kolloquiums des Arbeitsbereiches für Alte Geschichte des Historischen Seminars der Universität Hamburg und des Seminars für Klassiche Archäologie der Universität Trier im Warburg-Haus, Hamburgo, 20.-22. Oktober 2005, Hamburgo, Lit Verlag, 2007, 59-78. ISBN 978-3-8258-0856-3.
Fernández Martínez, C. – Abascal, J.M. – Gómez Pallarès, J. – Cebrián, R., Mors mala soluit. Nuevos CLE hallados en Segobriga (Hispania citerior), Zeitschrift für Payrologie und Epigraphik 161, 2007, 47-60. ISSN 0084-5388.
Abascal, J.M. – Cebrián, R., Grafitos cerámicos de Segobriga (1997-2006), Lucentum 26, 2007, 127-171. ISSN 0213-2338. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
Almagro Gorbea, M. – Lorrio, A.J., De Sego a Augusto. Los orígenes celtibéricos de Segobriga, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 72-73, 2006-2007, 143-181.
2008
J.M. Abascal – M. Almagro-Gorbea – R. Cebrián – I. Hortelano, Segobriga 2007. Resumen de las intervenciones arqueológicas (Publicaciones del Parque Arqueológico de Segobriga. Serie Minor, 1), Cuenca, Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2008. ISBN 978-84-95815-03-3. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
Noguera, J.M. – Cebrián, R., Paisajes sepulcrales y escultura funeraria en las necrópolis de Segobriga, en R. Cebrián (ed.), VI Reunión sobre Escultura Romana en Hispania. Preactas (Publicaciones del Parque Arqueológico de Segobriga. Serie minor 3), Cuenca, Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2008, 59-62.
Noguera, J.M. – Abascal, J.M. – Cebrián, R., El programa escultórico del foro de Segobriga, en J.M. Noguera – E. Conde (eds.), Escultura romana en Hispania 5, 2008, 283-343. ISBN 978-84-95815-14-9. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
Abascal, J.M. – Alberola, A. – Cebrián, R., Segobriga IV. Hallazgos monetarios, Madrid - Cuenca, Real Academia de la Historia - Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2008, 200 páginas, ISBN 978-84-96849-45-7.
Trunk, M., Los capiteles del foro de Segóbriga. Evaluación tipológica y estilística (Publicaciones del Parque Arqueológico de Segobriga. Serie minor 2), Cuenca, Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2008.
Abascal, J.M. – Alberola, A. – Cebrián, R., Segobriga IV. Hallazgos monetarios, Madrid - Cuenca, Real Academia de la Historia - Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2008, 200 páginas, ISBN 978-84-96849-45-7.
Trunk, M., Augustus aus der Sicht der Iberischen Halbinsel, en D. Kreikenbom – K.U. Mahler – P. Schollmeyer – Th.-M. Weber (eds.), Augustus. Der Blick von außen. Die Wahrnehmung des Kaisers in den Provinzen des Reiches und in den Nachbarstaaten. Akten der internationalen Tagung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 12. bis 14. Oktober 2006, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2008, 121-140.
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R., Segobriga visigoda, en L. Olmo (ed.), Recópolis y la ciudad en la época visigoda (Zona Arqueológica 9), Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, 2008, 220-241. ISSN 1579-7384. Real Academia de la Historia- Publicaciones M. Almagro-Gorbea.
Almagro-Gorbea, M. – Abascal, J.M., Termes y Segobriga y los orígenes del culto imperial en Hispania, en E. La Rocca - P. León - C. Parisi (eds.), Le due patrie acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich. Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. Supplementi, 18. Roma 2008, 15-25. ISBN 978-88-8265-508-2.
Noguera Celdrán, J.M., Un retrato de privado desconocido de Segobriga: notas de estilo e iconografía, en E. La Rocca - P. León - C. Parisi (eds.), Le due patrie acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich. Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma. Supplementi, 18. Roma 2008, 313-324. ISBN 978-88-8265-508-2.
Abascal, J.M. – Cebrián, R., Marcas de alfarero en lucernas romanas descubiertas en Segobriga, Verdolay 11, 2008 [2009], 179-224. ISSN 1130-9776. Acceso al número completo de la revista.
Martínez Osma, C., Segobriga virtual. Todo lo que sabemos sobre Segobriga, en Crónicas de Cuenca n.º 591, 31 de mayo de 2008, 20-30.
Sanfeliu, D. – Cebrián, R., La ocupación emiral en Segobriga (Saelices, Cuenca): evidencias arqueológicas y contextos cerámicos, Lucentum 27, 2008 [2009], 199-211. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
2009
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M. – Cebrián, R. – Hortelano, I., Segobriga 2008. Resumen de las intervenciones arqueológicas, Cuenca, Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2009, 62 páginas, ISBN 978-84-612-9952-2.
Ruiz de Arbulo, J. – Cebrián, R. – Hortelano, I., El circo romano de Segobriga (Saelices, Cuenca). Arquitectura, estratigrafía y función, Cuenca 2009. ISBN 978-84-613-2295-4.
Abascal, J.M. – Cebrián, R. – Sanfeliú, D. – Hortelano, I. – Alberola, A., Museo Virtual de Segobriga, Cuenca 2009 (CD). ISBN 978-84-613-0059-4.
Abascal, J.M. – Alföldy, G. – Cebrián, R., Lápida funeraria de M'. Valerius Spantamicus de Segobriga, Zeitschrift für Papyrologie und Epihraphik 168, 2009, 279-282. ISSN 0084-5388.
Álvarez, A. – Cebrián, R. – Rodá, I., El mármol de Alnadén de la Plata y los marmora importados del foro de Segobriga, en T. Nogales – J. Beltrán (eds.), Marmora hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania romana, Roma 2009, 101-120.
Cebrián, R., La producción latericia en Segobriga. Nuevos hallazgos (2002-2009), Lucentum 28, 2009, 169-182. Repositorio institucional de la Universidad de Alicante.
Abascal, J.M., Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica de las ciudades, Iberia 9 (2006), Logroño 2009, 63-78. ISSN 1575-0221. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
2010
Abascal, J.M. – Alberola, A. – Cebrián, R. – I. Hortelano, Segobriga 2009. Resumen de las intervenciones arqueológicas, Cuenca, Consorcio del Parque Arqueológico de Segobriga, 2010, 102 páginas, ISBN 978-84-614-1621-9.
Noguera, J.M. – Cebrián, R., Escultura zoomorfa funeraria en Segobriga: notas de tipología, estilo y cronología, en J.M. Abascal – R. Cebrián (editores), Escultura romana en Hispania VI. Homenaje a Eva Koppel, Murcia, Tabularium, 2010, 257-314. ISBN 978-84-95815-29-3.
Abascal, J.M. – Cebrián, R., El paisaje suburbano de Segobriga, en D. Vaquerizo (ed.), Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función, Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, 2010, 289-308.
Binsfeld, A., Archäologie und Sklaverei: Möglichkeiten und Pesperktiven einer Bilddatenbank zur antiken Sklaverei, en: H. Heinen (ed.), Antike Sklaverei: Rückblick und Auslick. Neue Beiträge zur Forchungsgeschichte und zur Erschliessung der archäologischen Zeugnisse, Stuttgart 2010, 161-177.
Abascal, J.M., CIL II 4977 (Mondragón, Guipúzcoa). Una inscripción romana enterrada por la Inquisición y conservada en Segobriga, Archivo Español de Arqueología 83, 2010 [aparecida en enero 2011], 127-131. ISSN: 0066 6742. CSIC. Revistas científicas. Edición electrónica.
2011
Abascal, J.M. – Alföldy, G. – Cebrián, R., R(es) p(ublica) S(egobrigensis vel Segobrigensium), Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 176, 2011, 291-295. ISSN 0084-5388.
Marcks-Jacobs, C., Zur Ikonographie einer Kitharaspielerin aus Segobriga, en T. Nogales – I. Rodà (eds.), Roma y las provincias: modelo y difusión. XI Coloquio internacional de arte romano provincial. Mérida 2010, Roma 2011, vol. 2, 829-837.
Cebrián, R., La denominada 'tumba monumental de Segobriga (Saelices, Cuenca). Un mausoleo en forma de altar, Lucentum 29, 2010 [aparecido en octubre 2011], 139-148. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M., Modificaciones urbanas en Segobriga durante los siglos V-VII. Algunos ejemplos, en 711. Arqueología e historia entre dos mundos (Zona arqueológica, 15), Alcalá de Henares, Museo Arqueológico Regional, 2011, vol. 1, 211-226. ISSN 1579-7384.
Abascal, J.M. – Alföldy, G. – Cebrián, R., Segobriga V. Inscripciones romanas (1986-2010), Madrid, Real Academia de la Historia, 2011, 420 páginas. ISBN 978-84-15069-32-4.
Cebrián, R. – Hortelano, I., Los morteros centroitálicos de Segobriga, Lucentum 30, 2011, 127-142. RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante.
Abascal, J.M., Segobriga y su entorno, en M. Criado de Val (ed.), Atlas de caminería hispánica. Vol. 1: Caminería peninsular y del Mediterráneo, Madrid, Fundacion de la Asociacion Española de la carretera (FAEC) y Colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos, 2011, 50-53. ISBN 978-84-615-3319-0.
Abascal, J.M., Airones y aguas sagradas, en A. Costa – L. Palahí – D. Vivó (eds.), Aquae sacrae. Agua y sacralidad en la antigüedad, Gerona, Universidad, 2011, 249-256. ISBN 978-84-8458-375-2.
2012
Abascal, J.M. – Almagro-Gorbea, M., Segobriga, la ciudad hispano-romana del sur de la Celtiberia, en G. Carrasco (coord.), La ciudad romana en Castilla-La Mancha, Cuenca 2012, 287-370. ISBN 978-84-8427-855-9.
Binsfeld, A., – Busch, St., Rosa simul florivit et statim periit. Slavenkinder in römischen Grabepigrammen, Ein Neufund: Die Stele der Iucunda aus Segobriga, in: H. Heinen (ed.), Kindersklaven - Sklavenkinder. Schicksale swischen Zuneinung und Ausbeutung in der Antike und im interkulturellen Vergleich, Stuttgart 2012, 203-229.
J.M. Abascal – R. Cebrián, Osculatorios de bronce de Segóbriga, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 37-38, 2011-2012, 647-654. ISSN 0211-1608.
|
Cerca de Madrid, en la provincia de Cuenca, se encuentra uno de los yacimientos romanos más importantes de toda España. Se trata de Segóbriga, una antigua ciudad romana que hoy se conserva completa, aunque abandonada y en ruinas.
Cuando digo una ciudad completa, digo COMPLETA. Con sus viviendas, su muralla, sus calles, sus termas, sus dos circos (uno para los juegos y otro para las cuádrigas), su teatro, su cementerio, sus minas… toda una joya arqueológica. En otros paises del mundo, algo así es considerado un gran patrimonio y atrae a millones de turistas. En España las cosas son diferentes. Aquí el concepto de turismo se asocia a resorts, especulación inmobiliaria, casinos, sol y playa. Pero es el pais que hemos elegido.
Pero para los que queréis algo diferente, es un buen plan para irse a pasar el dia…además, nosotros pasamos por una famosísima e impresionante pastelería de Tarancón que hay por la zona, y nos llevamos un buen cargamento de dulces navideños. Después, rumbo a este yacimiento, porque tenía una fantástica Canon ESO M que probar
En realidad, y tal como reza su nombre de origen celtibérico, la ciudad fue fundada antes de que llegaran los romanos. Pero fue esta civilización la que la llevó a su máxima plenitud. Y además fue una ciudad muy próspera, puesto que al lado existían unas minas de lapis specularis, que es una variedad de yeso traslúcido que en su época era utilizado para fabricar ventanas.
Tal fue el éxito económico de esta ciudad, que en ella se emprendieron muchos proyectos arquitectónicos con muralla incluida que la convirtieron en una auténtica ciudad monumental, con edificios públicos destinados al ocio. Algo así como un eurovegas romano.
La prosperidad económica se debió utilizar para especular en obra pública y seguramente la ciudad acabó teniendo muchos más servicios de lo que quizás merecía a largo plazo. Porque ¿qué pasaría el dia en el que ya no pudieran vivir del yeso? ¿A que os suena esta historia? Pues si, es posible que fuera la historia de siempre.
Luego llegaron los visigodos, y siguieron construyendo cosas. Una de las más importantes es la ermita que hay junto a las termas, que se conserva en perfecto estado. Se sabe que en esa ciudad había obispos, pero se cree que con los visigodos ya no era la gran ciudad que fue tiempo atrás.
Finalmente llegaron los musulmanes, y comenzó su despoblación, cuando los habitantes debieron huir al norte. Ya en la reconquista, la población se estableció a varios kilómetros de allí y aquello quedó como una ciudad en ruinas. Sus edificios fueron desmontados con el fin de conseguir material de construcción del monasterio de Uclés, a unos 10km.
Sin embargo, gracias a los arqueólogos, de momento podemos volver a disfrutar de esta joya histórica. Y digo de momento porque la empresa Energías Eólicas de Cuenca ha proyectado en ese emplazamiento un parque eólico. El yacimiento será alterado con la instalación de 14 aerogeneradores de 121 metros de altura que afectarán también al Conjunto Histórico de Uclés. Es por ello que Segóbriga está en la lista roja de patrimonio en peligro (una lista-denuncia creada por la asociación Hispania Nostra).
LAMENTABLE, ¿no?. Mira las fotos y juzga tú mismo si es justo que una empresa privada plante sus molinos ahí. La historia de Segóbriga amenaza con convertirse en una de esas comedias que acaban igual que empiezan.
EXCELENTE BLOG SOBRE SEGÓBRIGA
↓
Conjuntos arqueológicosSelección de imágenes del conjunto arqueológico de Segobriga de Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Página mantenida por el Taller Digital | Accesibilidad | Marco legal |  |
 |
SEGOBRIGA, SAELICES
El nombre de la ciudad:
Sego-briga, deriva de dos términos de origen celtíberico: sego-, que significaría victoria (presente en otras ciudades, como Segovia, Segeda y Segontia), y el sufijo -briga, que significaría ciudad, fortaleza; por lo que su interpretación podría ser “ciudad victoriosa”.
Referencias sobre Segobriga:
-Los textos clásicos:
Frontino es el autor que hace referencia a un momento más antiguo de esta ciudad, cuando narra los ataques del lusitano Viriato contra Segobriga por su alianza con los romanos, en el año 146 a.C. A un momento posterior corresponde la cita de Estrabón que la sitúa en la Celtiberia, refiriéndose que en el entorno de Bilbilis y Segobriga combatieron Metelo y Sertorio.
Por otro lado Plinio, al referirse a la Celtiberia, alude a Segobriga como “caput Celtiberiae”, pero en un momento ya de la ciuadad romana, pues indica que era estipendiaria del Convento Caesaraugustano.
Este autor también menciona la explotación de lapis specularis,[] una variedad de yeso traslúcido muy apreciado para la fabricación de cristal de ventanas y que sería durante mucho tiempo parte importante de la economía de Segóbriga. Plinio asegura que “la más traslúcida de esta piedra se obtiene en la Hispania Citerior, cerca de la ciudad de Segóbriga y se extrae de pozos profundos”. Una de estas minas se puede ver en la cercana Villa de Carrascosa del Campo.
-La numismática:
Se conocen monedas con la leyendaSekobirikes, de plata (denario) y de bronce (ases y semis), con busto masculino en el anverso y jinete lancero, en el reverso, acuñadas en el último tercio del siglo II a. C., que se han relacionado con esta ciudad.
También, la ciudad romana emitirá monedas de bronce (ases) con leyenda latina: “Municipium SEGOBRIGA”, enel siglo I a. C., continuando sus acuñaciones hasta el emperador Calígula.
-Tesera de hospitalidad:
Se conoce una tessera hospitalis, decubierta en la zona de Segobriga en el siglo XIX, con forma de cabeza de toro, que tiene dos líneas en texto celtibérico en las que se repite el nombre Sekobirikea, lo que viene a documentar que el nombre de la ciudad está presente en esta zona.
Problemas para situar la Segobriga celtibérica en el cerro de Cabeza del Griego:
Inicialmente, se ubicó Segobriga en Segorbe, por el criterio eclesial de mantener las divisiones eclesiásticas, pero A. Schulten y Bosch Gimpera, la situaron de forma correcta, a principios de s. XX, en el cerro de Cabeza del Griego, en Saelices (Cuenca), donde se ubica la Segobriga romana.
Pero, para distintos autores, las citas de Frontino y Estrabón, sobre la ciudad de época celtibérica, no parecían corresponder con la de Cuenca, a lo que se une la falta de restos arqueológicos en el cerro de Cabeza del Griego, ya que los más antiguos son de mediados del s. I a. C.
A esto hay que añadir, que el estudio, realizado por M.P. García y Bellido, sobre la circulación de las monedas celtibéricas, con el nombre de Sekobirikes, muestra que estas están mejor representadas en la zona del Alto Duero, siendo escasas en el marco conquense y casi ausentes en Segobriga, lo que ha llevado a situar la Segobriga celtibérica por aquellos pagos y proponer que la del Cabezo del Griego correspondería ya a una fundación imperial romana, realizada con celtíberos de aquella zona, a mediados del siglo I a. C.
Por otro lado, el dato aportado por la tésera de hospitalidad con el nombre de Sekobirikea, indica la existencia de este nombre celtibérico en la zona conquense, por lo que se deduce que al menos había dos Segobrigas celtibéricas, una en la zona del Duero, que acuño moneda, y otra en la zona de Cuenca, que no acuñaría moneda y que al parecer no estaría en Cabeza del Griego, donde está la romana.
¿Donde se situaría la ciudad celtibérica?
Se ha centrado la atención sobre el yacimiento concido como Fosos de Bayona (Villas Viejas) próximo, a siete kilómetros del emplazamiento de Segobriga, que se trataría de una ciudad prerromana de 33ha de extensión.
Los estudios realizados en este lugar muestran una población indígena en altura, con fáciles defensas naturales, y con una sólida muralla, de dimensiones apreciables. Este asentamiento se fecha a partir del siglo III a.C., y, como apuntan los restos arqueológicos, desaparecería probablemente con la Guerras Sertorianas (80-72 a. C.), poco antes del desarrollo de la Segobriga romana lo que parece reflejar una relación de continuidad entre estas dos ciudades.
-Los que han excavado este yacimiento, basándose en el mayor número de monedas halladas de Contrebia Carbica y en la similitud de los tipos de éstas con las de Segobriga, entienden que ello sería indicio de proximidad entre ambas ciudades, defiendiendo la identificación de Fosos de Bayona con esta Contrebia.
-Otros autores mantienen que se trata de la Segobriga celtibérica, apoyándose en la inscripcipcion de Sekobirikea, que sugiere la existencia en la zona de una comunidad indígena con ese mismo nombre, lo que estaría acorde además con la política romana de desplazar las ciudades indígenas a nuevos asentamientos próximos, manteniendo la centralización que ejercían sobre el territorio.
Segobriga romana:
¿Cómo llegar?
Acceso desde la Autovía A3, que une Madrid con Valencia. Se debe tomar la salida 103 de esta autovía que señaliza el Parque, y dirigirse hacia el Sur por la carretera CM 310, en dirección a Villamayor de Santiago, siguiendo la señalización establecida.
Trabajos de investigación:
Los restos romano de esta ciudad son citados en diferentes escritos de la Edad Media. A lo largo del siglo XVIII y XIX se llevaron a cabo excavaciones y saqueos unas veces intencionadas y otras por excavadores poco científicos. El inicio de los trabajos científicos fueron realizados por el Profesor Martín Almagro Basch, que fue su gran impulsor, a partir de 1962, articulándolos con los de consolidación y divulgación, labor continuada por M. Almagro Gorbea y actualmente por el Director del Parque Arqueológioco J.M. Abascal, de la Universidad de Alicante.
Este yacimiento se enmarca en el Plan de Parques Arqueológicos que impulsa actualmente la Dirección General de Patrimonio y Museos, de la Consejería de Cultura, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Situación y emplazamiento:
En el cerro conocido como Cabeza del Griego, donde se ubica la ciudad romana de Segobriga, tiene una altitud de 875m sobre el nivel del mar. Su parte más alta está a 75m sobre la ribera del río Cigüela que lo rodea por el sur, a modo de foso, que es su lado más escarpado y rocoso, algo menos pendientes son los lados este y oeste y el más accesible el norte. La ciudad se asentó en la ladera oeste, extendiendose también por la zona llana.
Características de la ciudad romana:
El desarrollo urbano de la ciudad parece iniciarse a mediados del siglo I a.C., fecha en que se pone en marcha la emisión de moneda y se lleva a cabo la construcción de una parte de la muralla, que estará terminada en época augustea.
En tiempos de este emperador, alrededor del año 12 a. C., dejó de ser ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en municipium, ciudad gobernada por ciudadanos romanos. A lo largo del siglo I e inicios del II creció su estatus la ciudad notablemente, lo que llevó a su auge económico y a un gran programa de construcciones monumentales que dotaron a la ciudad de un aspecto urbano similar al de otras ciudades romanas.
Para la información sobre la historia y la visita a la ciudad romana remitimos a su página web (poner la web)
Contactos y horario:
Parque Arqueológico de Segóbriga
Dirección
Ctra. Carrascosa de Campo a Villamayor de Santiago, s/n
16340 - Saelices (Cuenca)
Contacto:
Centro de Interpretación: 629 75 22 57
Bibliografía:
Almagro Basch, M. (1983): Segobriga I. Los textos de la antigüedad sobre Segobriga y las discusiones acerca de la situación geográfica de aquella ciudad. Ministerio de Cultura, Madrid.
Almagro, M.; Abascal, J. M. (1999): Segóbriga y su conjunto arqueológico. Real Academia de la Historia y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid.
Abascal, J. M.; Almagro, M.; Cebrián, R.: Excavaciones arqueológicas en Segobriga (1998-2002). En Investigaciones Arqueológicas en Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades, Toledo.
Gozalbes Cravioto, E. (2007): Viriato y el ataque a la ciudad de Segobriga, Revista Portuguesa de Arqueologia. Vol. 10. núm. 1. 2007.
Gras, R., Mena, P.; Velasco, F. (1988): La ciudad de Fosos de Bayona (Huete, Cuenca). Datos de las dos últimas campañas de excavación. En Actas del I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, IV. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ciudad Real.
Almagro-Gorbea, M. y Lorrio, A. (1989), Segobriga III. La muralla norte y la puerta principal. Campañas 1986-1987, Cuenca.
Pina. F. (1993): ¿Existió una política romana de urbanización en el Nordeste de la Península Ibérica?. Habis.
http://www.change.org/es SEGÓBRIGA,CIUDAD CELTIBÉRICA
Situación: Ubicado en el Oeste de la provincia de Cuenca, el yacimiento de Segobriga se encuentra cerca del pueblo de Saelices, sobre el denominado Cabezo del Griego (espectacularmente aterrazado, después, por los romanos), a menos de 100 kilómetros de Madrid, sobre la Nacional III (ver Mapa). Precisamente, la proximidad a Madrid, el empeño del equipo de investigación que -desde que el ilustre erudito tudelano J. A. Fernández, en el siglo pasado, diera las primeras noticias sobre el lugar- ha venido trabajando en el enclave y el notable lote de atractivos que ofrece -a todos los niveles- la sorprendente provincia de Cuenca -y aun toda Castilla La Mancha- convierten a Segobriga en uno de esos lugares que cualquier turista -y, desde luego, cualquier amante de la Antigüedad Clásica- debe visitar.
Acceso: Ningún problema reviste el acceso al área arqueológica de Segobriga, que se alza -perfectamente indicada- al pie de la autovía Madrid-Valencia, en la Salida 104 de dicha vía. Una vez en el lugar, el visitante debe dejar el coche en el moderno aparcamiento instalado junto al Centro de Interpretación y, tras visitar éste -con un delicioso audiovisual (para despertar la curiosidad del viajero, si es que hace falta ante un yacimiento como éste, aquí va un enlace de Segobriga en Youtube, con sensacional panorámica de los restos)- iniciar, por el acueducto y la necrópolis visigótica, la visita al lugar.
Tipología: Por la monumentalidad de sus restos, por la singularidad ejemplar de su puesta en valor, por su igualmente modélica gestión y por el impacto y la calidad de las publicaciones -científicas y de divulgación- que dan a conocer el lugar, Segobriga, es sin duda, uno de los más "excelentes" enclaves arqueológicos romanos no sólo peninsulares sino aun europeos. Tipológicamente, Segobriga fue, primero, una potente ciudad celtibérica -que acuñó moneda con rótulo sekobirikes (ver foto aquí) y que merece el apelativo pliniano de caput Celtiberiae (Plin. Nat. 3, 25)- (ver reconstrucción virtual del área arqueológica aquí) pasando luego a convertirse en municipio de derecho latino (con sus ciues adscritos a la Galeria tribus como el Segobrig(ensis) M(arcus) V(alerius) Reburrus de AE, 1987, 664) y emitiendo, también, moneda. Como recientemente -en un magistral artículo publicado en el volumen, ya de referencia, Städte im Wandel, coordinado por la Profª Sabine Panzram, de la Universidad de Hamburgo (cuya página de recursos para el estudio de la Historia Antigua es digna de una visita) y más adelante citado- han sostenido los investigadores que trabajan en el yacimiento, el amplísimo catálogo epigráfico procedente del lugar -parte conservado en el Centro de Interpretación del yacimiento, parte en el Museo Arqueológico de Cuenca- permite reconstruir en cierto modo el proceso histórico de su transformación. Una dedicatoria de los Segobrigenses al scriba de Augusto Marcus Porcius designado patronus, y, por tanto, "protector" de la ciudad (AE, 2003, 986, con foto y texto aquí además de en la parte superior de esta entrada) y que, además, se inscribe en otra amplia serie de dedicaciones a la familia imperial en época Julio-Claudia (AE, 2001, 1248, CIL, II, 3103 y 3104, o ILSE, 27, entre otras) o la evidencia del más antiguo decreto decurional ("disposición del Senado de gobierno local") hispano (AE, 2004, 809) constata el desarrollo que se vivió en Segobriga en los años inmediatos a su municipalización bajo el reinado de Augusto- seguramente en torno al 15 y 13 a. C., semejante a la que se dió, por ejemplo, en Cascantum, otra ciudad de la Hispania Citerior mencionada en este blog-. Muy probablemente -como se dice en la legislación romana: ad aemulationes alterius ciuitatis (Dig. 50, 10, 3: "a imitación de las ciudades vecinas")- en época flavia vivió un segundo esplendor cívico y constructivo monumentalizándose con, al menos, el teatro, el templo del culto imperial y el foro que, de hecho, fue pavimentado en ese momento por un individuo aun no dotado de la ciudadanía: ---]ulus Spantamicus (AE, 2002, 807). Precisamente, esa secuencia es, a nuestro juicio, una de las que más atractivo confiere a la propia dinámicá histórica de la ciudad, un oppidum indígena elevado al rango municipal por Augusto y que, después, mantuvo su vigor hasta la época tardoantigua y visigótica.
Descripción: Dada la vastísima documentación que -como el lector comprobará- internet y la bibliografía específica ofrece sobre el enclave además de la que se facilita al visitante en el sensacional Centro de Interpretación ubicado a la entrada del yacimiento, poco puede comentarse aquí sobre la sensacional urbanística segobrigense. El visitante -tras pasar por el acueducto y por la necrópolis visigótica- accede a los dos grandes emblemas de Segobriga, el espectacular teatro -construido en época Flavia y con un aforo calculado en casi 5000 espectadores, lo que habla a las claras de la importancia de la ciudad y de su papel vertebrador de un territorio amplísimo (ver interesante comentario aquí, con fotografías, además de la que se ofrece sobre estas líneas)- y, a la derecha, el no menos monumental anfiteatro (también con comentario arquitectónico y arqueológico desde la web de Spanisharts) desde el que, además, el visitante puede obtener una sensacional panorámica de uno de los edificios de los que peor documentados estamos en la Arqueología Peninsular: el circo, que, según parece, no debió nunca terminarse (ver noticia al respecto en la página de noticias de Cultura Clásica). Más arriba quedan las termas y, sobre todo, el Foro, espacio de representación de la elite local -bien documentada por la Epigrafía- y, además, presidido por un monumental Capitolio erigido en época Flavia (una propuesta de visita puede seguirse desde la página del Parque Arqueológico).
Opinión
Enrique
Gonzalves Gravioto. Profesor de Historia Antigua.

.jpg)
http://www.segobrigavirtual.es/
VIDEOS DE SEGÓBRIGA
Situación y acceso
El Parque Arqueológico de Segobriga se halla situado a 104 km de Madrid en el término de Saelices, provincia de Cuenca, junto a la autovía A-3 de Madrid a Valencia y Alicante, por lo que ofrece un magnífico punto de descanso entre Madrid y las costas del Mediterráneo. Para llegar al Parque Arqueológico se debe tomar la Salida 104, donde está señalizada Segobriga, y dirigirse hacia el sur por la carretera de Cuenca a Villanueva de Alcaudete y Quintanar de la Orden; a mano izquierda, queda la entrada al cerro que ocupó la ciudad con una blanca ermita en lo alto. Pero como Segobriga ha sido siempre un cruce de caminos, también se puede acceder a ella por otras rutas que ofrecen excursiones del mayor interés turístico para ver los monumentos y paisaje de los entornos.
El Parque Arqueológico de Segobriga ha puesto en valor la ciudad romana más monumental de la Meseta y una de las mejor conservadas del occidente del Imperio Romano, situada, además, en un bello paraje de Castilla-La Mancha.
Segobriga se asienta en un alto cerro de 857 metros de altura protegido por el sur por el foso natural del río Gigüela, afluente del Guadiana, que le sirve de foso natural. Este emplazamiento elevado con una superficie de 10'5 ha es característico de una población fortificada de la Edad del Hierro, constituyendo un importante punto estratégico de la Meseta oriental, que dominaba una suave hondonada y las vías de comunicación que desde la antigüedad pasan por sus entornos.
Historia de la ciudad
Existen muy escasas noticias de Segobriga en la antigüedad, que no dicen nada sobre su origen. Su nombre es céltico, Sego-briga, por lo que debió ser fundada y habitada por poblaciones celtibéricas de estas altas tierra de la Meseta.
Por su situación, Segobriga fue siempre un importante cruce de comunicaciones, además de un centro de producción agrícola y ganadera. Inicialmente sería un castro celtibérico que dominaba la hoya situada al norte de la ciudad defendido por el río Gigüela, como indican algunos restos aparecidos de esa temprana fecha. Tras la conquista romana a inicios del siglo II a.C., Segobriga debió convertirse en un oppidum o ciudad celtibérica, quizás nombrada por primera vez en las luchas de Viriato, hacia el 140 a.C. Tras las Guerras de Sertorio, en torno al 70 a.C., pasó a controlar un amplio territorio como capital de toda esta parte de la Meseta y Plinio (Historia natural, 3,25) la consideró caput Celtiberiae o inicio de la Celtiberia.
En tiempos de Augusto, unos años antes del cambio de Era, dejó de ser una ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en municipium latino, habitada por un número creciente de ciudadanos romanos. Entonces se produjo su auge económico como cruce de comunicaciones y centro minero de lapis specularis o yeso traslúcido para ventanas, por lo que inicia un admirable programa de construcciones monumentales que finaliza hacia el 80 d.C., fecha en que la ciudad debió alcanzar su mayor desarrollo, plenamente integrada en el Imperio Romano.
Los hallazgos de las excavaciones ilustran cada día mejor la historia de la ciudad. Tras su auge en el siglo I, el desarrollo de este centro minero y administrativo prosiguió hasta la crisis del Imperio en el siglo III d.C., cuando aún existían en Segobriga importantes elites en la ciudad. Pero en el siglo IV ya se abandonan sus principales monumentos, como el Anfiteatro y el Teatro, prueba de su decadencia y de su progresiva conversión en un centro rural.
En época visigoda, a partir del siglo V, era todavía una ciudad importante, con obispos que acudían a los concilios de Toledo entre los años 589 y el 693 d.C. De esos años es una gran basílica y la extensa necrópolis que la circunda, pero la vida urbana debió ser cada vez más reducida. Esta situación prosiguió hasta la invasión islámica, cuando obispos y elites gobernantes huirían a los reinos cristianos el norte, como ocurrió en la ciudad de Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca) y se construye sobre la antigua acrópolis una fortificación árabe sobre la antigua acrópolis situada en la cumbre del cerro.
Tras la Reconquista, la población se desplazó al actual pueblo de Saelices, situado a 3 km más al Norte, junto a la fuente del acueducto romano de la antigua Segobriga. El lugar pasó a denominarse el «Cabeza del Griego» y quedó reducido a una pequeña población rural dependiente de la villa de Uclés, cuyo bello convento-fortaleza se halla a sólo situada a solo 10 km de Segobriga. Desde entonces prosiguió su paulatina despoblación, hasta que sólo ha quedado la pequeña ermita construida sobre las antiguas termas monumentales, último testimonio de la antigua ciudad conservado hasta la actualidad.
Olvidado incluso su antiguo nombre, las ruinas sirvieron de cantera para todos los alrededores, en especial para la construcción del Monasterio de Uclés entre los siglos XVI y XVIII, lo que ha contribuido a su mayor destrucción. Pero los hallazgos realizados, en especial las inscripciones, alimentaron el interés por el yacimiento, ya estudiado desde el siglo XVI y excavado en el siglo XVIII por la Real Academia de la Historia. Por ello Segobriga puede considerarse uno de las yacimientos que goza de una más larga tradición de estudios en la Historia de la Arqueología Española.
A su interés arqueológico, se añade el paisajístico, pues Segobriga conserva el paisaje originario de época romana sin construcciones que lo deformen y casi sin alteraciones significativas. Esta excepcional conservación ha llevado a crear en su antiguo solar un moderno Parque Arqueológico para disfrute de cuantos lo visiten.
El urbanismo
Una de las características más importantes que supuso la romanización es la consolidación definitiva de la ciudad, como una forma de vida civilizada con centros urbanos donde se controlan y organizan amplios territorios y sus gentes. Para ello, además de una economía estable que asegurara el alimento y unas normas jurídicas para la convivencia, se desarrollaron amplios programas constructivos, que suponían desde la traída de aguas a la construcción de grandes conjuntos monumentales para facilitar la vida urbana.
Segobriga, como tantas otras ciudades romanas, desarrolló un ambicioso programa urbanístico, cuyo resultado podemos admirar en las ruinas que hoy constituyen uno de los mayores conjuntos arqueológicos del interior de Hispania.
Es muy poco lo que se sabe de la población prerromana. Augusto dio a Segobriga el estatuto de municipium, esto es, de ciudad romana habitada por un número importante de ciudadanos romanos y regida con sus leyes u ordenanzas. Con dicho motivo, se planificó un ambicioso programa urbanístico fechado a partir de Augusto y completado antes del final del siglo I d.C., todo ello sufragado por las elites dirigentes y dirigido a convertir una pobre población celtibérica en una espléndida ciudad, cuyos monumentos eran imagen de la fuerza civilizadora de Roma y de la riqueza y el poder de sus elites, encargadas de costearlo.
Todas estas construcciones responden a un proyecto urbanístico. Como consecuencia, se llevó a cabo una intensa actividad constructiva, que se prolongó todo el siglo I d.C., dirigida a dotar a la ciudad de una muralla de una red de calles con sus cloacas y de todos los edificios públicos de carácter administrativo, de espectáculos y de baños que necesitaba una ciudad y cuyo carácter monumental era el símbolo político de los nuevos tiempos.
La ciudad estaba situada sobre un cerro de poco más de 10 ha, por lo que para dar cabida a una ciudad romana hubo que recurrir a explanaciones y aterrazamientos, de los que los romanos tenían gran experiencia. La población se rodeó de la muralla, símbolo de su nuevo estatus. Para hacerla más impresionante se alzaron dos o más puertas monumentales: la puerta principal entre el anfiteatro y el teatro y otra al oriente de éste último, adornada por una gran torre. A ambos lados de la vía de entrada por la puerta principal se construyó un teatro y un anfiteatro, destinados a las grandes fiestas y actos colectivos. Su situación extramuros permitía aprovechar mejor el espacio interno y la pendiente de la colina ahorraba mucho esfuerzo constructivo.
Sobre del teatro, al interior de la muralla, se construyó un gimnasio con su piscina comunicado con unas termas, cuya fachada daba hacia la puerta principal. Este conjunto estaría destinado a educar a la juventud de las elites indígenas para captarlas hacia la organización clientelar y el culto imperial.
La puerta principal daba a una calle principal norte-sur o kardo maximus que constituía el eje de la ciudad y que quedaba cruzada por las calles transversales en sentido este-oeste. Dicho kardo maximus ascendía hasta el pie de la antigua acrópolis que ocupaba la cúspide de la ciudad y dejaba al este el foro y al oeste un templo probablemente destinado al culto imperial y, tras él, las termas monumentales.
El conjunto arquitectónico y monumental más importante era el foro, recientemente descubierto. Para su construcción se aprovechó una amplia vaguada que ocupaba toda la cara norte del cerro, que hubo que drenar con una gran cloaca y regularizar con terrazas. Situado al este de la calle principal, que ascendía hacia la antigua ciudadela, era una gran plaza magníficamente enlosada y rodeada de pórticos y de los monumentos urbanos más significativos, como la curia y la basílica. Frente al foro, al otro lado de la calle principal, se alzaba un templo que servía al culto imperial, situado entre dos decumani o calle paralelas este-oeste. Tras este templo, la manzana siguiente la ocupan unas grandes termas monumentales que llegan hasta la muralla por el lado oeste y cuyos restos ha reutilizado la ermita.
La parte más alta, muy destrozada por la construcción de un castillo árabe, debió ser la acrópolis o ciudadela de la ciudad, desde la que se controla todo su perímetro y el bello paisaje de los alrededores. Pero, además, la mayor parte del solar de la ciudad estaría cruzado de calles con casas y tiendas o tabernae, en su mayoría actualmente todavía no descubiertas, pero que futuras investigaciones permitirán conocer cada vez mejor.
Todo este conjunto de murallas, monumentos públicos, civiles y religiosos, y casas y negocios estaba armónicamente situado en medio de un paisaje, imagen del amplio territorio del que la ciudad era el centro ideológico y social y al que le unían las diversas vías que, de forma radial, salían desde la ciudad y la enlazaban con las restantes ciudades del Imperio y con su capital, Roma, de la que toda ciudad romana se consideraba copia e imagen.
Situación: Ubicado en el Oeste de la provincia de Cuenca, el yacimiento de Segobriga se encuentra cerca del pueblo de Saelices, sobre el denominado Cabezo del Griego (espectacularmente aterrazado, después, por los romanos), a menos de 100 kilómetros de Madrid, sobre la Nacional III (ver Mapa). Precisamente, la proximidad a Madrid, el empeño del equipo de investigación que -desde que el ilustre erudito tudelano J. A. Fernández, en el siglo pasado, diera las primeras noticias sobre el lugar- ha venido trabajando en el enclave y el notable lote de atractivos que ofrece -a todos los niveles- la sorprendente provincia de Cuenca -y aun toda Castilla La Mancha- convierten a Segobriga en uno de esos lugares que cualquier turista -y, desde luego, cualquier amante de la Antigüedad Clásica- debe visitar.
Acceso: Ningún problema reviste el acceso al área arqueológica de Segobriga, que se alza -perfectamente indicada- al pie de la autovía Madrid-Valencia, en la Salida 104 de dicha vía. Una vez en el lugar, el visitante debe dejar el coche en el moderno aparcamiento instalado junto al Centro de Interpretación y, tras visitar éste -con un delicioso audiovisual (para despertar la curiosidad del viajero, si es que hace falta ante un yacimiento como éste, aquí va un enlace de Segobriga en Youtube, con sensacional panorámica de los restos)- iniciar, por el acueducto y la necrópolis visigótica, la visita al lugar.
Tipología: Por la monumentalidad de sus restos, por la singularidad ejemplar de su puesta en valor, por su igualmente modélica gestión y por el impacto y la calidad de las publicaciones -científicas y de divulgación- que dan a conocer el lugar, Segobriga, es sin duda, uno de los más "excelentes" enclaves arqueológicos romanos no sólo peninsulares sino aun europeos. Tipológicamente, Segobriga fue, primero, una potente ciudad celtibérica -que acuñó moneda con rótulo sekobirikes (ver foto aquí) y que merece el apelativo pliniano de caput Celtiberiae (Plin. Nat. 3, 25)- (ver reconstrucción virtual del área arqueológica aquí) pasando luego a convertirse en municipio de derecho latino (con sus ciues adscritos a la Galeria tribus como el Segobrig(ensis) M(arcus) V(alerius) Reburrus de AE, 1987, 664) y emitiendo, también, moneda. Como recientemente -en un magistral artículo publicado en el volumen, ya de referencia, Städte im Wandel, coordinado por la Profª Sabine Panzram, de la Universidad de Hamburgo (cuya página de recursos para el estudio de la Historia Antigua es digna de una visita) y más adelante citado- han sostenido los investigadores que trabajan en el yacimiento, el amplísimo catálogo epigráfico procedente del lugar -parte conservado en el Centro de Interpretación del yacimiento, parte en el Museo Arqueológico de Cuenca- permite reconstruir en cierto modo el proceso histórico de su transformación. Una dedicatoria de los Segobrigenses al scriba de Augusto Marcus Porcius designado patronus, y, por tanto, "protector" de la ciudad (AE, 2003, 986, con foto y texto aquí además de en la parte superior de esta entrada) y que, además, se inscribe en otra amplia serie de dedicaciones a la familia imperial en época Julio-Claudia (AE, 2001, 1248, CIL, II, 3103 y 3104, o ILSE, 27, entre otras) o la evidencia del más antiguo decreto decurional ("disposición del Senado de gobierno local") hispano (AE, 2004, 809) constata el desarrollo que se vivió en Segobriga en los años inmediatos a su municipalización bajo el reinado de Augusto- seguramente en torno al 15 y 13 a. C., semejante a la que se dió, por ejemplo, en Cascantum, otra ciudad de la Hispania Citerior mencionada en este blog-. Muy probablemente -como se dice en la legislación romana: ad aemulationes alterius ciuitatis (Dig. 50, 10, 3: "a imitación de las ciudades vecinas")- en época flavia vivió un segundo esplendor cívico y constructivo monumentalizándose con, al menos, el teatro, el templo del culto imperial y el foro que, de hecho, fue pavimentado en ese momento por un individuo aun no dotado de la ciudadanía: ---]ulus Spantamicus (AE, 2002, 807). Precisamente, esa secuencia es, a nuestro juicio, una de las que más atractivo confiere a la propia dinámicá histórica de la ciudad, un oppidum indígena elevado al rango municipal por Augusto y que, después, mantuvo su vigor hasta la época tardoantigua y visigótica.
Descripción: Dada la vastísima documentación que -como el lector comprobará- internet y la bibliografía específica ofrece sobre el enclave además de la que se facilita al visitante en el sensacional Centro de Interpretación ubicado a la entrada del yacimiento, poco puede comentarse aquí sobre la sensacional urbanística segobrigense. El visitante -tras pasar por el acueducto y por la necrópolis visigótica- accede a los dos grandes emblemas de Segobriga, el espectacular teatro -construido en época Flavia y con un aforo calculado en casi 5000 espectadores, lo que habla a las claras de la importancia de la ciudad y de su papel vertebrador de un territorio amplísimo (ver interesante comentario aquí, con fotografías, además de la que se ofrece sobre estas líneas)- y, a la derecha, el no menos monumental anfiteatro (también con comentario arquitectónico y arqueológico desde la web de Spanisharts) desde el que, además, el visitante puede obtener una sensacional panorámica de uno de los edificios de los que peor documentados estamos en la Arqueología Peninsular: el circo, que, según parece, no debió nunca terminarse (ver noticia al respecto en la página de noticias de Cultura Clásica). Más arriba quedan las termas y, sobre todo, el Foro, espacio de representación de la elite local -bien documentada por la Epigrafía- y, además, presidido por un monumental Capitolio erigido en época Flavia (una propuesta de visita puede seguirse desde la página del Parque Arqueológico).
Bibliografía: Pocos yacimientos cuentan con una guía del visitante tan excelente como Segobriga: ABASCAL, J. M., ALMAGRO-GORBEA, M., y CEBRIÁN, R.: Segóbriga. Ciuda celtibérica y romana. Guía del parqu arqueológico, Toledo, 2007 (disponible en la red en una versión anterior: pincha aquí) y en ella se recoge, además, toda la bibliografía básica sobre el lugar, lo que, desde luego, nos libera aquí de ofrecer un elenco más detallado. Sí quisieramos reseñar, como anotamos más arriba, el recentísimo trabajo de ABASCAL, J. M., ALMAGRO-GORBEA, M., y CEBRIÁN, R.: "Ein augusteisches municipium und seine einhemische Elite: die Monumentalisierung Segobrigas", en PANZRAM, S. (ed.): Städte im Wandel, Hamburgo, 2007, pp. 59-78 (con reseña, aunque en alemán, aquí y con un portal para recursos relacionados con la Historia Antigua auspiciado desde la Universidad de Hamburgo desde aquí) pues aporta algunas sensibles novedades a la fecha de la promoción de la ciudad a estatuto municipal latino. Aunque, lógicamente, es preciso acudir a la bibliografía firmada por los autores que trabajan -a conciencia- en el yacimiento, una modesta síntesis sobre la historia de la ciudad en el contexto de la municipalización de la zona ha sido elaborada por quien escribe este blog en ANDREU, J.: "Municipalización y vida municipal en las comunidades romanas de la Meseta Sur", en CARRASCO, G. (coord.), La romanización en el territorio de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 225-260, esp. pp. 238-240, con toda la bibliografía. Sobre el modo como determinados municipios de época augústea -como Segobriga- siguieron monumentalizándose avanzado el Alto Imperio, en época Flavia, tal vez resulte útil nuestro trabajo ANDREU, J.: "Construcción pública y municipalización en la prouincia Hispania Citerior: la época Flavia", Iberia, 7, 2005, pp. 37-75 (descargable en PDF desde aquí).
Recursos en internet: Con un excelente Museo Virtual en internet, y una sección propia entre los sites dedicados a los ejemplares Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha -que, per se, ya constituyen una ruta excepcional para la aproximación al patrimonio arqueológico de la Meseta Sur, Segobriga -como merece- es uno de los enclaves que, tal vez, tienen más presencia en la red. Desde la página de Wikipedia -con una acertada síntesis- al espacio dedicado a ella por la Biblioteca Virgual Miguel de Cervantes -que dirige, por otra parte, el Prof. J. M. Abascal, uno de los responsables del enclave arqueológico, muchas de cuyas últimas publicaciones han versado sobre él (ver relación aquí, con posibilidad de descarga de algunos trabajos desde su Ficha de Autor en la citada Biblioteca Miguel de Cervantes)-es mucha la información que la red ofrece respecto del yacimiento, información a la que se puede acceder, naturalmente, desde cualquier buscador. Sí nos parecen reseñables las páginas de Turismo de la Junta de Castilla La Mancha, o, por supuesto, la sección que, desde el propio Consorcio Arqueológico del yacimiento, informa de los ya tradicionales festivales de teatro clásico que se celebran en primavera en el lugar.
Recomendaciones: Al margen de lo que en este blog ya se dijo respecto de Ercauica, otro de los importantes enclaves arqueológicos conquenses y cuyas recomendaciones son válidas también aquí, seguramente Segobriga -muy próximo a Madrid y de otros puntos de interés, al margen de lo arqueológico, como Tarancón o Uclés- es la excusa perfecta para iniciar una ruta por los Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha: a saber, la uilla tardoantigua de Carranque, en Toledo; el conjunto ibérico de Alarcos, en Ciudad Real; y en enclave visigótico de Recópolis, en Guadalajara (con toda la información aquí), sin duda, cuatro extraordinarios ejemplos -con la propia Segobriga- de puesta en valor de enclaves histórico-culturales.
Recursos en internet: Con un excelente Museo Virtual en internet, y una sección propia entre los sites dedicados a los ejemplares Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha -que, per se, ya constituyen una ruta excepcional para la aproximación al patrimonio arqueológico de la Meseta Sur, Segobriga -como merece- es uno de los enclaves que, tal vez, tienen más presencia en la red. Desde la página de Wikipedia -con una acertada síntesis- al espacio dedicado a ella por la Biblioteca Virgual Miguel de Cervantes -que dirige, por otra parte, el Prof. J. M. Abascal, uno de los responsables del enclave arqueológico, muchas de cuyas últimas publicaciones han versado sobre él (ver relación aquí, con posibilidad de descarga de algunos trabajos desde su Ficha de Autor en la citada Biblioteca Miguel de Cervantes)-es mucha la información que la red ofrece respecto del yacimiento, información a la que se puede acceder, naturalmente, desde cualquier buscador. Sí nos parecen reseñables las páginas de Turismo de la Junta de Castilla La Mancha, o, por supuesto, la sección que, desde el propio Consorcio Arqueológico del yacimiento, informa de los ya tradicionales festivales de teatro clásico que se celebran en primavera en el lugar.
Recomendaciones: Al margen de lo que en este blog ya se dijo respecto de Ercauica, otro de los importantes enclaves arqueológicos conquenses y cuyas recomendaciones son válidas también aquí, seguramente Segobriga -muy próximo a Madrid y de otros puntos de interés, al margen de lo arqueológico, como Tarancón o Uclés- es la excusa perfecta para iniciar una ruta por los Parques Arqueológicos de Castilla La Mancha: a saber, la uilla tardoantigua de Carranque, en Toledo; el conjunto ibérico de Alarcos, en Ciudad Real; y en enclave visigótico de Recópolis, en Guadalajara (con toda la información aquí), sin duda, cuatro extraordinarios ejemplos -con la propia Segobriga- de puesta en valor de enclaves histórico-culturales.
No al cierre de Segóbriga
Opinión
Enrique
Gonzalves Gravioto. Profesor de Historia Antigua.
La noticia del cierre
dentro de unos días del Parque Arqueológico de Segóbriga constituye una
catástrofe para la cultura y el turismo en Castilla-La Mancha. La imagen de
marca de la región, ya muy en entredicho con todo tipo de recortes y noticias
nada positivas, queda afectada por una decisión profundamente errónea. Se trata
de un punto más en la cadena de aplicación del desmontaje de un Estado
desarrollado para su auto-devaluación y retroceso a situaciones de hace varias
décadas. En lo que respecta a la cultura, y en la parte concreta que corresponde
a arqueología, el cierre de los campos arqueológicos, para ser justos ya
iniciado por la administración anterior, el estado calamitoso de buena parte de
los Museos de Castilla-La Mancha, de los que son unos magníficos ejemplos los de
Cuenca o Ciudad Real, la clausura de los restantes Parques Arqueológicos a la
que ahora se suma Segobriga.
El modelo de los Parques Arqueológicos en la
región, se les llamara así o no, tenía su sentido: la existencia de un conjunto
monumental antiguo o medieval, uno por provincia como reparto político, que
pudiera atraer visitantes. Desde que a comienzos del siglo XX Arthur Evans
planteara en la isla de Creta, en Cnossos, el primer conjunto de unas similares
características el modelo de atracción del turismo cultural se ha ido
extendiendo, intentando incluir los contenidos del patrimonio arqueológico en el
turismo “de masas”. Pero los Parques Arqueológicos, se les llame así o de otra
forma, son naturalmente costosos. Cuatro piedras, una sobre otra, formando
hileras de muros, por muy fascinantes que sean para los estudiosos, no son
atractivas para el gran público. Este era el problema que de salida tenían los
parques arqueológicos en cuatro de las provincias: que exigían unos presupuestos
para su re-monumentalización que excedían de las
posibilidades.
SEGÓBRIGA ES ÚNICA
Por el contrario
Segóbriga tenía otras condiciones. La existencia bien reconocible de sus dos
grandes edificios de espectáculos, teatro y anfiteatro, es lo suficientemente
potente como para atraer la atención desde los niños a los ancianos, desde los
especialistas a los poco estudiados. A ello se unía otro factor de importancia
como es la relativa cercanía a Madrid, que permitía la visita de un simple día
de las familias. Todo ello explica el que los dos grandes edificios públicos de
espectáculos hayan pasado a constituir, junto a los molinos del Quijote, o el
Tajo a su paso por Toledo, un icono de la región. Y además de ello, un elemento
que fijaba C-LM en el mapa cultural, que permitía destacar que no sólo con los
visigodos y su capital regia, sino que la región había tenido una importante
romanización. Por estas razones, Segóbriga ha destacado ampliamente sobre todos
los demas conjuntos, con un número muy superior de visitantes cifrado en muchas
decenas de miles.
Y junto a todo ello, el terreno de la investigación,
de la reconstrucción del pasado. La conversión en Parque permitió a Segóbriga no
sólo auspiciar reuniones científicas, o la construcción de su centro de
exposición y recepción de visitantes, sino sobre todo desarrollar una serie de
excavaciones arqueológicas de una importancia trascendental y que hubieran
resultado imposibles sin ello. En este tiempo se ha descubierto el tercer y gran
edificio de espectáculos, el circo, se ha puesto al descubierto el maravilloso
foro romano, con sus instalaciones públicas anexas, se han recuperado esculturas
y togados, se ha aportado una maravillosa colección epigráfica que muestra la
extraordinaria importancia de las elites locales en relación con Roma, y el
deseo de miembros del gobierno romano por ejercer el patronazgo de la ciudad. La
publicación científica de todos estos hallazgos ha puesto en el mapa
internacional a la ciudad romana de Segobriga y a C-LM. Primero el cierre de las
excavaciones, la última se realizó en el año 2010, y ahora el propio cierre del
Parque Arqueológico, se vista como se quiera, constituyen una noticia penosa
para la imagen de C-LM.
LA COMARCA, AFECTADA
Por estas y
otras muchas razones, en lo social- ¿no tiene nada qué decir la sociedad
conquense al respecto?- y en lo cultural, incluso también a medio plazo en lo
económico, la decisión del cierre de Segobriga es catastrófica, y naturalmente
lo detectará con claridad la propia comarca en la que se encuentra. Este cierre
va acompañado de la decisión del despido de quien ha sido con eficacia su
directora durante más de década y media, una prestigiosa profesional e
investigadora que ha participado en la internacionalización de Segóbriga. Se
reviste de cierre “temporal”, como imprescindible (?) para conseguir lo que se
declara: la futura gestión privada del campo arqueológico. Permítaseme indicar,
aunque es de lo que menos entiendo, que me parece un sinsentido. Segobriga no es
Port Aventura, ni puede ni debe serlo. Desde el punto de vista estrictamente
económico, Segóbriga no puede ser en sí mismo rentable, no puede mantenerse del
cobro de las entradas y objetos, situación similar a la del 90% de los bienes
culturales de España. Bajo un sofisma entusiasta de la privatización se plantea
un simple disparate.
El cierre del parque de Segóbriga
Me siento triste. Cuando empecé a estudiar la carrera de Historia solo tenía conmigo una pasión absoluta por esta materia y unas ganas locas de aprender. En el primer curso descubrí la arqueología, y creo que pocas veces en mi vida he sentido una vocación tan grande hacia algo. Muchos yacimientos dejaron su huella tatuada en mí, pero sobre todo uno ha marcado mi vida: el parque arqueológico de Segóbriga, en la provincia de Cuenca. Allí, durante seis años, me formé como arqueólogo e inicié mi labor investigadora, lo que me permitió viajar a universidades europeas y españolas, congresos, trabajar con la Real Academia de la Historia y, sobre todo, construirme como persona. Con el paso de los años, me he convertido en profesor de Historia, y siempre me ha gustado hacer comprender a mis alumnos que la historia era algo más que un relato de hechos y fechas, que detrás de cada dato había sentimientos, emociones y personas.
Me he sentido perdido al leer esta noticia. Me ha abrumado la evidencia de un Estado, un Gobierno y una gran parte de la sociedad que no valora, no comprende y no se emociona con la historia, con el patrimonio, con la cultura. Que no siente la deuda de los que vinieron antes de nosotros y no va a preservar nuestra memoria al presente y futuro.— Álvaro Jacobo Pérez.
No al cierre de Segóbriga

Mié, 27/02/2013 - 09:21 — Tormenta
El yacimiento arquelógico de Segóbriga, localizado en la provincia de Cuenca,
más concreto en el pequeño municipio de Saelices, cierra al público por la
supuesta improductividad del yacimiento. El mismo se levantaba en estas
castellanas tierras desde el Siglo II A.C. y fue un importante enclave romano,
tras ser un castro celtibérico, de importancia mineral por la abundancia de yeso
cristalizado de la región, que enriqueció a la población que llegó a contar con
un teatro, un anfiteatro, grandes termas públicas, una basilica, templos,
mercados...etc
El cierre efectivo se producirá el 28 de febrero, según la Junta de
Comunidades de forma temporal, mientras estudian posibilidades para hacer más
productivo el yacimiento, sin descartar la posibilidad de pasar la gestión del
patrimonio a una entidad privada. Unos aseguran que serán pocas semanas, otros
que hasta que se encuentre un órgano capaz de gestionarlo como pudiera ser la
Diputación de Cuenca, tengamos en cuenta que se habla del Conjunto Histñorico
más Visitado de Castilla La Mancha, con casi 60.000 visitantes al año.
Aunque pueda parecer extraño y difícil de imaginar, no es el único patrimonio histórico de gran importancia que ha sido cerrado o pasado a manos privadas por falta de liquidez; el conjunto de Tolmo de Minateda, en Albacete, cerrado en espera de concurso para su gestión; el de Carranque, el de Alarcos-Calatrava y el cierre del Centro de Interpretación de la Recópolis visigoda de Guadalajara, sin olvidarnos del intento hace pocos años de urbanizar sobre las ruinas de la Numancia celtibérica en la Provincia de Soria.
Aunque pueda parecer extraño y difícil de imaginar, no es el único patrimonio histórico de gran importancia que ha sido cerrado o pasado a manos privadas por falta de liquidez; el conjunto de Tolmo de Minateda, en Albacete, cerrado en espera de concurso para su gestión; el de Carranque, el de Alarcos-Calatrava y el cierre del Centro de Interpretación de la Recópolis visigoda de Guadalajara, sin olvidarnos del intento hace pocos años de urbanizar sobre las ruinas de la Numancia celtibérica en la Provincia de Soria.
Fuente: http://seecmadrid.org/?p=3549
Dos empresarios conquenses han mostrado interés por hacerse cargo de la
gestión del Parque arqueológico de Segóbriga (Cuenca) después de que el Gobierno
regional anunciase el pasado año que la gestión de los cinco parques
arqueológicos de Castilla-La Mancha pasaría a ser público-privada.
El delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, ha informado de ello este viernes en una rueda de prensa, donde ha señalado que el atractivo de Segóbriga es muy valorado por el sector de la hostelería de la provincia, pero ha añadido que primero hay que esperar a conocer si finalmente la Diputación Provincial de Cuenca se hará cargo de la gestión de este recurso turístico.
"La gestión pública goza de prioridad para el Gobierno regional", ha indicado Pardo, añadiendo que en el caso de que finalmente la institución decida no hacerse cargo del parque arqueológico de Segóbriga, se sacará su gestión a concurso público".
En este sentido, el delegado de la Junta ha señalado que el cierre del parque a partir del próximo 28 de febrero será "un cierre temporal" hasta que se resuelva su modelo de gestión, un proceso que espera "no se alargue más allá de unas cuantas semanas".
Pardo ha informado de que a partir del día 28 finaliza el contrato con la directora del parque, Rosario Cebrián, pero se mantienen los dos trabajadores encargados de su mantenimiento.
El delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, ha informado de ello este viernes en una rueda de prensa, donde ha señalado que el atractivo de Segóbriga es muy valorado por el sector de la hostelería de la provincia, pero ha añadido que primero hay que esperar a conocer si finalmente la Diputación Provincial de Cuenca se hará cargo de la gestión de este recurso turístico.
"La gestión pública goza de prioridad para el Gobierno regional", ha indicado Pardo, añadiendo que en el caso de que finalmente la institución decida no hacerse cargo del parque arqueológico de Segóbriga, se sacará su gestión a concurso público".
En este sentido, el delegado de la Junta ha señalado que el cierre del parque a partir del próximo 28 de febrero será "un cierre temporal" hasta que se resuelva su modelo de gestión, un proceso que espera "no se alargue más allá de unas cuantas semanas".
Pardo ha informado de que a partir del día 28 finaliza el contrato con la directora del parque, Rosario Cebrián, pero se mantienen los dos trabajadores encargados de su mantenimiento.
En cuanto al Festival de Teatro Clásico de Segóbriga, que debería celebrarse
en el mes de abril, Pardo ha señalado que "mantendrán reuniones con los
organizadores para ver si es posible celebrarlo", aunque lo que sí se suspende
de momento son las visitas escolares.
El parque de Segóbriga, ubicado en el municipio de Saélices, constituye una de las ciudades romanas mejor conservadas y es considerado como el conjunto arqueológico de la meseta más importante, que anualmente recibía una media de 70.000 visitas.
El parque de Segóbriga, ubicado en el municipio de Saélices, constituye una de las ciudades romanas mejor conservadas y es considerado como el conjunto arqueológico de la meseta más importante, que anualmente recibía una media de 70.000 visitas.
No al cierre de Segóbriga
por Enrique Gonzalves Gravioto. Profesor de Historia Antigua. UCLM
La noticia del cierre dentro de unos días del Parque Arqueológico de Segóbriga constituye una catástrofe para la cultura y el turismo en Castilla-La Mancha. La imagen de marca de la región, ya muy en entredicho con todo tipo de recortes y noticias nada positivas, queda afectada por una decisión profundamente errónea. Se trata de un punto más en la cadena de aplicación del desmontaje de un Estado desarrollado para su auto-devaluación y retroceso a situaciones de hace varias décadas. En lo que respecta a la cultura, y en la parte concreta que corresponde a arqueología, el cierre de los campos arqueológicos, para ser justos ya iniciado por la administración anterior, el estado calamitoso de buena parte de los Museos de Castilla-La Mancha, de los que son unos magníficos ejemplos los de Cuenca o Ciudad Real, la clausura de los restantes Parques Arqueológicos a la que ahora se suma Segobriga.
El modelo de los Parques Arqueológicos en la región, se les llamara así o no, tenía su sentido: la existencia de un conjunto monumental antiguo o medieval, uno por provincia como reparto político, que pudiera atraer visitantes. Desde que a comienzos del siglo XX Arthur Evans planteara en la isla de Creta, en Cnossos, el primer conjunto de unas similares características el modelo de atracción del turismo cultural se ha ido extendiendo, intentando incluir los contenidos del patrimonio arqueológico en el turismo “de masas”. Pero los Parques Arqueológicos, se les llame así o de otra forma, son naturalmente costosos. Cuatro piedras, una sobre otra, formando hileras de muros, por muy fascinantes que sean para los estudiosos, no son atractivas para el gran público. Este era el problema que de salida tenían los parques arqueológicos en cuatro de las provincias: que exigían unos presupuestos para su re-monumentalización que excedían de las posibilidades.
El modelo de los Parques Arqueológicos en la región, se les llamara así o no, tenía su sentido: la existencia de un conjunto monumental antiguo o medieval, uno por provincia como reparto político, que pudiera atraer visitantes. Desde que a comienzos del siglo XX Arthur Evans planteara en la isla de Creta, en Cnossos, el primer conjunto de unas similares características el modelo de atracción del turismo cultural se ha ido extendiendo, intentando incluir los contenidos del patrimonio arqueológico en el turismo “de masas”. Pero los Parques Arqueológicos, se les llame así o de otra forma, son naturalmente costosos. Cuatro piedras, una sobre otra, formando hileras de muros, por muy fascinantes que sean para los estudiosos, no son atractivas para el gran público. Este era el problema que de salida tenían los parques arqueológicos en cuatro de las provincias: que exigían unos presupuestos para su re-monumentalización que excedían de las posibilidades.
SEGÓBRIGA ES ÚNICA
Por el contrario Segóbriga tenía otras condiciones. La existencia bien reconocible de sus dos grandes edificios de espectáculos, teatro y anfiteatro, es lo suficientemente potente como para atraer la atención desde los niños a los ancianos, desde los especialistas a los poco estudiados. A ello se unía otro factor de importancia como es la relativa cercanía a Madrid, que permitía la visita de un simple día de las familias. Todo ello explica el que los dos grandes edificios públicos de espectáculos hayan pasado a constituir, junto a los molinos del Quijote, o el Tajo a su paso por Toledo, un icono de la región. Y además de ello, un elemento que fijaba C-LM en el mapa cultural, que permitía destacar que no sólo con los visigodos y su capital regia, sino que la región había tenido una importante romanización. Por estas razones, Segóbriga ha destacado ampliamente sobre todos los demas conjuntos, con un número muy superior de visitantes cifrado en muchas decenas de miles.
Y junto a todo ello, el terreno de la investigación, de la reconstrucción del pasado. La conversión en Parque permitió a Segóbriga no sólo auspiciar reuniones científicas, o la construcción de su centro de exposición y recepción de visitantes, sino sobre todo desarrollar una serie de excavaciones arqueológicas de una importancia trascendental y que hubieran resultado imposibles sin ello. En este tiempo se ha descubierto el tercer y gran edificio de espectáculos, el circo, se ha puesto al descubierto el maravilloso foro romano, con sus instalaciones públicas anexas, se han recuperado esculturas y togados, se ha aportado una maravillosa colección epigráfica que muestra la extraordinaria importancia de las elites locales en relación con Roma, y el deseo de miembros del gobierno romano por ejercer el patronazgo de la ciudad. La publicación científica de todos estos hallazgos ha puesto en el mapa internacional a la ciudad romana de Segobriga y a C-LM. Primero el cierre de las excavaciones, la última se realizó en el año 2010, y ahora el propio cierre del Parque Arqueológico, se vista como se quiera, constituyen una noticia penosa para la imagen de C-LM.
Por el contrario Segóbriga tenía otras condiciones. La existencia bien reconocible de sus dos grandes edificios de espectáculos, teatro y anfiteatro, es lo suficientemente potente como para atraer la atención desde los niños a los ancianos, desde los especialistas a los poco estudiados. A ello se unía otro factor de importancia como es la relativa cercanía a Madrid, que permitía la visita de un simple día de las familias. Todo ello explica el que los dos grandes edificios públicos de espectáculos hayan pasado a constituir, junto a los molinos del Quijote, o el Tajo a su paso por Toledo, un icono de la región. Y además de ello, un elemento que fijaba C-LM en el mapa cultural, que permitía destacar que no sólo con los visigodos y su capital regia, sino que la región había tenido una importante romanización. Por estas razones, Segóbriga ha destacado ampliamente sobre todos los demas conjuntos, con un número muy superior de visitantes cifrado en muchas decenas de miles.
Y junto a todo ello, el terreno de la investigación, de la reconstrucción del pasado. La conversión en Parque permitió a Segóbriga no sólo auspiciar reuniones científicas, o la construcción de su centro de exposición y recepción de visitantes, sino sobre todo desarrollar una serie de excavaciones arqueológicas de una importancia trascendental y que hubieran resultado imposibles sin ello. En este tiempo se ha descubierto el tercer y gran edificio de espectáculos, el circo, se ha puesto al descubierto el maravilloso foro romano, con sus instalaciones públicas anexas, se han recuperado esculturas y togados, se ha aportado una maravillosa colección epigráfica que muestra la extraordinaria importancia de las elites locales en relación con Roma, y el deseo de miembros del gobierno romano por ejercer el patronazgo de la ciudad. La publicación científica de todos estos hallazgos ha puesto en el mapa internacional a la ciudad romana de Segobriga y a C-LM. Primero el cierre de las excavaciones, la última se realizó en el año 2010, y ahora el propio cierre del Parque Arqueológico, se vista como se quiera, constituyen una noticia penosa para la imagen de C-LM.
LA COMARCA, AFECTADA
Por estas y otras muchas razones, en lo social- ¿no tiene nada qué decir la sociedad conquense al respecto?- y en lo cultural, incluso también a medio plazo en lo económico, la decisión del cierre de Segobriga es catastrófica, y naturalmente lo detectará con claridad la propia comarca en la que se encuentra. Este cierre va acompañado de la decisión del despido de quien ha sido con eficacia su directora durante más de década y media, una prestigiosa profesional e investigadora que ha participado en la internacionalización de Segóbriga. Se reviste de cierre “temporal”, como imprescindible (?) para conseguir lo que se declara: la futura gestión privada del campo arqueológico. Permítaseme indicar, aunque es de lo que menos entiendo, que me parece un sinsentido. Segobriga no es Port Aventura, ni puede ni debe serlo. Desde el punto de vista estrictamente económico, Segóbriga no puede ser en sí mismo rentable, no puede mantenerse del cobro de las entradas y objetos, situación similar a la del 90% de los bienes culturales de España. Bajo un sofisma entusiasta de la privatización se plantea un simple disparate.
Por estas y otras muchas razones, en lo social- ¿no tiene nada qué decir la sociedad conquense al respecto?- y en lo cultural, incluso también a medio plazo en lo económico, la decisión del cierre de Segobriga es catastrófica, y naturalmente lo detectará con claridad la propia comarca en la que se encuentra. Este cierre va acompañado de la decisión del despido de quien ha sido con eficacia su directora durante más de década y media, una prestigiosa profesional e investigadora que ha participado en la internacionalización de Segóbriga. Se reviste de cierre “temporal”, como imprescindible (?) para conseguir lo que se declara: la futura gestión privada del campo arqueológico. Permítaseme indicar, aunque es de lo que menos entiendo, que me parece un sinsentido. Segobriga no es Port Aventura, ni puede ni debe serlo. Desde el punto de vista estrictamente económico, Segóbriga no puede ser en sí mismo rentable, no puede mantenerse del cobro de las entradas y objetos, situación similar a la del 90% de los bienes culturales de España. Bajo un sofisma entusiasta de la privatización se plantea un simple disparate.
.jpg)
Rosario Cebrián Fernández
Directora del Parque Arqueológico de Segóbriga desde 2002. Doctora en Arqueología por la Universidad de Valencia (2000). Participa desde el año 1997 en las excavaciones arqueológicas que se realizan en la ciudad romana de Segobriga (Saelices, Cuenca) y desde la campaña del año 2003, es co-directora científica, junto a M. Almagro-Gorbea y J. M. Abascal.
Ha sido contratada como profesora asociada en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia durante los cursos académicos 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006. Desde el curso 2005-2006 imparto un crédito en el curso “La informática aplicada a la arqueología y a la difusión del Patrimonio” dentro del Máster y Doctorado Interuniversitario en Arqueología y Patrimonio ofertado por las Universidades de Córdoba, Málaga, Pablo de Olavide y Huelva.
Su actividad investigadora se divide en dos principales temas de interés. El primero de ellos está relacionado con el estudio de la epigrafía de época romana, publicando las novedades epigráficas de Segobriga y nuevos hallazgos en el área valenciana, con especial interés por los materiales lapídeos utilizados en la talla de las inscripciones. La catalogación del fondo manuscrito sobre antigüedades de la Real Academia de la Historia que realiza desde el año 2001 le ha permitido la publicación de varios artículos sobre documentos epigráficos y arqueológicos inéditos, así como el libro Manuscritos sobre Antigüedades del que es coautor y en el que se recogen cerca de 4.000 documentos de gran interés para la investigación de la Historia de la Arqueología, la publicación del legado documental de Adolfo Herrera, conde de Lumiares y Vargas Ponce.
Por otro lado, la labor que desarrolla en Segobriga le ha llevado a la investigación en la arqueología romana. Los resultados de las excavaciones han sido publicados en numerosos artículos y congresos científicos, entre las que destaca las difundidas en revistas de proyección internacional tales como Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik y Journal of Roman Archeology y congresos internacionales como el de Culto Imperial celebrado en Mérida, Murallas de ciudades romanas en el Occidente del Imperio en Lugo, Internationalen Kolloquiums des Arbeitsbereiches für Alte Geschichte des Historischen en Hamburgo, V y VI Reunión Internacional de Escultura Romana en Hispania, entre otros.
LIBROS Y MONOGRAFÍAS DE LA DIRECTORA DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SEGÓBRIGA ROSARIO CEBRIÁN FERNÁNDEZ
↓
Rosario Cebrián Fernández
Periodo de publicación recogido
| |
- Artículos de revistas (43)
- Colaboraciones en obras colectivas (14)
- Libros (2)
Artículos de revistas
-
Rosario Cebrián Fernández, Ignacio Hortelano UcedaLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 30, 2011, págs. 127-142

- La denominada tumba monumental de "Segobriga" (Saelices, Cuenca): un mausoleo en forma de altarRosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 29, 2010, págs. 139-148

-
Rosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 28, 2009, págs. 169-182

-
Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 41, 2009, págs. 221-231

-
Rosario Cebrián Fernández, Tina Herreros Hernández

-
Rosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 27, 2008, págs. 101-114

- La ocupación emiral en "Segobriga" (Saelices, Cuenca): evidencias arqueológicas y contextos cerámicosDaniel Sanfeliu Lozano, Rosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 27, 2008, págs. 199-212

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián Fernández

-
Zona arqueológica, Nº. 9, 2008 (Ejemplar dedicado a: Recópolis y la ciudad en la época visigoda), págs. 221-241

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 26, 2007, págs. 127-172

-
J.M. Abascal, Rosario Cebrián Fernández

-

- La inscripción métrica del obispo Sefronius de Segobriga (IHC 165 + 398; ICERV 276): Una revisión cronológicaJuan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezAntigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 23, 2006 (Ejemplar dedicado a: Espacio y tiempo en la percepción de la antigüedad tardía: homenaje al profesor Antonino González Blanco, "In maturitate aetatis ad prudentiam" / coord. por Maria Elena Conde Guerri, Rafael González Fernández, Alejandro Egea Vivancos), ISBN 84-8371-667-4, págs. 283-294

-
Rosario Cebrián Fernández

-
Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 37, 2005, págs. 175-180

-
SPAL: Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla, ISSN 1133-4525, Nº 14, 2005, págs. 11-58

-
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 21, 2004 (Ejemplar dedicado a: Sacralidad y Arqueología: homenaje al profesor Thilo Ulbert al cumplir 65 años / coord. por Antonino González Blanco, José María Blázquez Martínez), págs. 415-436

-
J.M. Abascal, Rosario Cebrián Fernández

-
Rosario Cebrián Fernández, Juan Manuel Abascal PalazónLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 23-24, 2004-2005, págs. 197-206

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezMastia: Revista del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, ISSN 1579-3303, Nº. 3, 2004, págs. 177-181

-
Rosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 21-22, 2002-2003, págs. 131-134

- Segobriga 1989-2000: Topografía de la ciudad y trabajos en el foro, mit 14 Textabbildungen und Tafel 3-18

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 34, 2002, págs. 151-186

-

-

-
Rosario Cebrián Fernández

-

- Segóbriga: ciudad romana y parque arqueológico

-
I. Escrivà Chover, Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 33, 2001, págs. 97-110

-

-

-
Daniel Sanfeliu Lozano, Rosario Cebrián FernándezLucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 19-20, 2000-2001, págs. 209-214

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 32, 2000, págs. 199-214

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián Fernández

-
Rosario Cebrián Fernández

-
Rosario Cebrián Fernández

-
Lucentum: Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, ISSN 0213-2338, Nº 17-18, 1998-1999, págs. 183-194

- Estilos y modas en la epigrafía romana de la Safor (Valencia): las estelas funerariasRosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 31, 1998, págs. 225-232

-
Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 31, 1998, págs. 249-252

-
Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 28, 1995, págs. 275-278

-
Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 27, 1994, págs. 213-216

-
Reyes Borredá Mejías, Rosario Cebrián FernándezSaguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, ISSN 0210-3729, Nº 26, 1993, págs. 205-214

-

-
Colaboraciones en obras colectivas
-
Rosario Cebrián FernándezLa ciudad romana en Castilla-La Mancha / coord. por Gregorio Carrasco Serrano, 2012, ISBN 978-84-8427-855-9, págs. 371-396

- Baños de la Reina: un vicus romano a los pies del peñón de IfachCalp , arqueología y museo: ciclo Museos Municipales en el MARQ: [Exposición], 2009, ISBN 978-84-613-6609-5, págs. 100-117

-
Arqueología de Castilla-La Mancha. I Jornadas, Cuenca 13-17 de diciembre de 2005, 2007, ISBN 978-84-8427-523-7, págs. 385-398

- Segobriga: culto imperial en una ciudad romana de la CeltiberiaCulto imperial: política y poder : Actas del Congreso Internacional Culto Imperial : política y poder : Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 18-20 de mayo, 2006 / coord. por Trinidad Nogales Basarrate, Julián González Fernández, 2007, ISBN 88-8265-438-9, págs. 685-704

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezMurallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio: Lucus Augusti como paradigma : actas del Congreso Internacional celebrado en Lugo (26-29, XI, 2005) en el V aniversario de la declaración, por la UNESCO, de la muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad / coord. por Antonio Rodríguez Colmenero, Isabel Rodà de Llanza, 2007, ISBN 978-84-8192-366-7, págs. 525-548

- Segobriga: un municipo augusteo en tierras de celtíberosJuan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezCivilización: un viaje a las ciudades de la España antigua, 2006, ISBN 84-87914-78-0, págs. 161-168

-
Investigaciones arqueológicas en Castilla La Mancha : 1996-2002, 2004, ISBN 84-7788-332-7, págs. 201-214

-
La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de occidente : actas del Congreso Internacional celebrado en Cartagena entre los días 8 y 10 de octubre de 2003 / coord. por Sebastián F. Ramallo Asensio, 2004, ISBN 84-8371-498-1, págs. 219-256

-
Rosario Cebrián Fernández250 años de arqueología y patrimonio : documentación sobre arqueología y patrimonio histórico de la Real Academia de la Historia : estudio general e índices / coord. por Jorge Maier Allende, Martín Almagro Gorbea, 2003, ISBN 84-95983-24-9, págs. 149-158

-
Rosario Cebrián FernándezII Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos : nuevos conceptos y estrategias de gestión y comunicación / coord. por Julia Beltrán de Heredia Bercero, Isabel Fernández del Moral, 2003, ISBN 84-932113-8-9, págs. 32-34

-
Rosario Cebrián FernándezRomanos y visigodos en tierras valencianas / coord. por Manuel Gozalbes Fernández de Palencia, Rosa Albiach Delscals, Helena Bonet Rosado, 2003, ISBN 84-7795-339-2, págs. 27-34

-
Rosario Cebrián FernándezRomanos y visigodos en tierras valencianas / coord. por Manuel Gozalbes Fernández de Palencia, Rosa Albiach Delscals, Helena Bonet Rosado, 2003, ISBN 84-7795-339-2, págs. 201-204

-
Romanos y visigodos en tierras valencianas / coord. por Manuel Gozalbes Fernández de Palencia, Rosa Albiach Delscals, Helena Bonet Rosado, 2003, ISBN 84-7795-339-2, págs. 265-272

-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezScripta antiqua : in honorem Angel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez / coord. por Angeles Alonso Avila, Santos Crespo Ortiz de Zárate, 2002, ISBN 84-931270-4-3, págs. 539-542

-
Libros
-
Juan Manuel Abascal Palazón, Rosario Cebrián FernándezReal Academia de la Historia, 2006. ISBN 84-95983-73-7

- Titulum fecit: la producción epigráfica romana en las tierras valencianasRosario Cebrián FernándezReal Academia de la Historia, 2000. ISBN 84-89512-73-6

-
Esta página recoge referencias bibliográficas de materiales disponibles en los fondos de las Bibliotecas que participan en Dialnet. En ningún caso se trata de una página que recoja toda la producción bibliográfica de un autor de manera exhaustiva. Nos gustaría que los datos aparecieran de la manera más correcta posible, de manera que si detecta algún error en la información que facilitamos, puede hacernos llegar su Sugerencia/Errata.
GUIA FORMATO PDF INFORMACIÓN DE SEGÓBRIGA
↓
PÁGINA DE INTERÉS A ESTUDIANTES DE ARQUEOLOGÍA DONDE PODEMOS ENCONTRAR LIBROS Y ESTUDIOS RELACIONASDOS CON SEGÓBRIGA
↓
EXCELENTE PÁGINA BIBLIOGRÁFICA
↓
http://www.segobrigavirtual.es/
VIDEOS DE SEGÓBRIGA
EXCELENTE VIDEO DE SEGÓBRIGA Y SU ENTORNO
↓
PRESENTACIÓN POWER POINT ↓ ( ciudad romana de Segóbriga )
VIDEO DE SEGÓBRIGA ↓ ( 2004 )
EXCELENTE VIDEO DE SEGÓBRIGA
↓
SEGÓBRIGA
(Historia)
| ||||||
Conjuntos arqueológicos
> Segobriga
- Guía del parque (Juan Manuel Abascal Palazón, Martín Almagro-Gorbea y Rosario Cebrián Fernández)
- Imágenes
- Selección de imágenes del conjunto arqueológico (Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián)
- Colección de imágenes de las excavaciones en Segobriga (Juan Manuel Abascal y Rosario Cebrián)
- Estudios
- Bibliografía sobre Segobriga
- Crónicas desde Segobriga (Juan Manuel Abascal Palazón)
- Museo virtual de Segobriga
Presentación
Juan Manuel Abascal (Universidad de Alicante)
Martín Almagro-Gorbea (Universidad Complutense)
Rosario Cebrián (Parque Arqueológico de Segobriga)
Juan Manuel Abascal (Universidad de Alicante)
Martín Almagro-Gorbea (Universidad Complutense)
Rosario Cebrián (Parque Arqueológico de Segobriga)
Situación y acceso
El Parque Arqueológico de Segobriga se halla situado a 104 km de Madrid en el término de Saelices, provincia de Cuenca, junto a la autovía A-3 de Madrid a Valencia y Alicante, por lo que ofrece un magnífico punto de descanso entre Madrid y las costas del Mediterráneo. Para llegar al Parque Arqueológico se debe tomar la Salida 104, donde está señalizada Segobriga, y dirigirse hacia el sur por la carretera de Cuenca a Villanueva de Alcaudete y Quintanar de la Orden; a mano izquierda, queda la entrada al cerro que ocupó la ciudad con una blanca ermita en lo alto. Pero como Segobriga ha sido siempre un cruce de caminos, también se puede acceder a ella por otras rutas que ofrecen excursiones del mayor interés turístico para ver los monumentos y paisaje de los entornos.
El Parque Arqueológico de Segobriga ha puesto en valor la ciudad romana más monumental de la Meseta y una de las mejor conservadas del occidente del Imperio Romano, situada, además, en un bello paraje de Castilla-La Mancha.
Segobriga se asienta en un alto cerro de 857 metros de altura protegido por el sur por el foso natural del río Gigüela, afluente del Guadiana, que le sirve de foso natural. Este emplazamiento elevado con una superficie de 10'5 ha es característico de una población fortificada de la Edad del Hierro, constituyendo un importante punto estratégico de la Meseta oriental, que dominaba una suave hondonada y las vías de comunicación que desde la antigüedad pasan por sus entornos.
Historia de la ciudad
Existen muy escasas noticias de Segobriga en la antigüedad, que no dicen nada sobre su origen. Su nombre es céltico, Sego-briga, por lo que debió ser fundada y habitada por poblaciones celtibéricas de estas altas tierra de la Meseta.
Por su situación, Segobriga fue siempre un importante cruce de comunicaciones, además de un centro de producción agrícola y ganadera. Inicialmente sería un castro celtibérico que dominaba la hoya situada al norte de la ciudad defendido por el río Gigüela, como indican algunos restos aparecidos de esa temprana fecha. Tras la conquista romana a inicios del siglo II a.C., Segobriga debió convertirse en un oppidum o ciudad celtibérica, quizás nombrada por primera vez en las luchas de Viriato, hacia el 140 a.C. Tras las Guerras de Sertorio, en torno al 70 a.C., pasó a controlar un amplio territorio como capital de toda esta parte de la Meseta y Plinio (Historia natural, 3,25) la consideró caput Celtiberiae o inicio de la Celtiberia.
En tiempos de Augusto, unos años antes del cambio de Era, dejó de ser una ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en municipium latino, habitada por un número creciente de ciudadanos romanos. Entonces se produjo su auge económico como cruce de comunicaciones y centro minero de lapis specularis o yeso traslúcido para ventanas, por lo que inicia un admirable programa de construcciones monumentales que finaliza hacia el 80 d.C., fecha en que la ciudad debió alcanzar su mayor desarrollo, plenamente integrada en el Imperio Romano.
Los hallazgos de las excavaciones ilustran cada día mejor la historia de la ciudad. Tras su auge en el siglo I, el desarrollo de este centro minero y administrativo prosiguió hasta la crisis del Imperio en el siglo III d.C., cuando aún existían en Segobriga importantes elites en la ciudad. Pero en el siglo IV ya se abandonan sus principales monumentos, como el Anfiteatro y el Teatro, prueba de su decadencia y de su progresiva conversión en un centro rural.
En época visigoda, a partir del siglo V, era todavía una ciudad importante, con obispos que acudían a los concilios de Toledo entre los años 589 y el 693 d.C. De esos años es una gran basílica y la extensa necrópolis que la circunda, pero la vida urbana debió ser cada vez más reducida. Esta situación prosiguió hasta la invasión islámica, cuando obispos y elites gobernantes huirían a los reinos cristianos el norte, como ocurrió en la ciudad de Ercavica (Cañaveruelas, Cuenca) y se construye sobre la antigua acrópolis una fortificación árabe sobre la antigua acrópolis situada en la cumbre del cerro.
Tras la Reconquista, la población se desplazó al actual pueblo de Saelices, situado a 3 km más al Norte, junto a la fuente del acueducto romano de la antigua Segobriga. El lugar pasó a denominarse el «Cabeza del Griego» y quedó reducido a una pequeña población rural dependiente de la villa de Uclés, cuyo bello convento-fortaleza se halla a sólo situada a solo 10 km de Segobriga. Desde entonces prosiguió su paulatina despoblación, hasta que sólo ha quedado la pequeña ermita construida sobre las antiguas termas monumentales, último testimonio de la antigua ciudad conservado hasta la actualidad.
Olvidado incluso su antiguo nombre, las ruinas sirvieron de cantera para todos los alrededores, en especial para la construcción del Monasterio de Uclés entre los siglos XVI y XVIII, lo que ha contribuido a su mayor destrucción. Pero los hallazgos realizados, en especial las inscripciones, alimentaron el interés por el yacimiento, ya estudiado desde el siglo XVI y excavado en el siglo XVIII por la Real Academia de la Historia. Por ello Segobriga puede considerarse uno de las yacimientos que goza de una más larga tradición de estudios en la Historia de la Arqueología Española.
A su interés arqueológico, se añade el paisajístico, pues Segobriga conserva el paisaje originario de época romana sin construcciones que lo deformen y casi sin alteraciones significativas. Esta excepcional conservación ha llevado a crear en su antiguo solar un moderno Parque Arqueológico para disfrute de cuantos lo visiten.
El urbanismo
Una de las características más importantes que supuso la romanización es la consolidación definitiva de la ciudad, como una forma de vida civilizada con centros urbanos donde se controlan y organizan amplios territorios y sus gentes. Para ello, además de una economía estable que asegurara el alimento y unas normas jurídicas para la convivencia, se desarrollaron amplios programas constructivos, que suponían desde la traída de aguas a la construcción de grandes conjuntos monumentales para facilitar la vida urbana.
Segobriga, como tantas otras ciudades romanas, desarrolló un ambicioso programa urbanístico, cuyo resultado podemos admirar en las ruinas que hoy constituyen uno de los mayores conjuntos arqueológicos del interior de Hispania.
Es muy poco lo que se sabe de la población prerromana. Augusto dio a Segobriga el estatuto de municipium, esto es, de ciudad romana habitada por un número importante de ciudadanos romanos y regida con sus leyes u ordenanzas. Con dicho motivo, se planificó un ambicioso programa urbanístico fechado a partir de Augusto y completado antes del final del siglo I d.C., todo ello sufragado por las elites dirigentes y dirigido a convertir una pobre población celtibérica en una espléndida ciudad, cuyos monumentos eran imagen de la fuerza civilizadora de Roma y de la riqueza y el poder de sus elites, encargadas de costearlo.
Todas estas construcciones responden a un proyecto urbanístico. Como consecuencia, se llevó a cabo una intensa actividad constructiva, que se prolongó todo el siglo I d.C., dirigida a dotar a la ciudad de una muralla de una red de calles con sus cloacas y de todos los edificios públicos de carácter administrativo, de espectáculos y de baños que necesitaba una ciudad y cuyo carácter monumental era el símbolo político de los nuevos tiempos.
La ciudad estaba situada sobre un cerro de poco más de 10 ha, por lo que para dar cabida a una ciudad romana hubo que recurrir a explanaciones y aterrazamientos, de los que los romanos tenían gran experiencia. La población se rodeó de la muralla, símbolo de su nuevo estatus. Para hacerla más impresionante se alzaron dos o más puertas monumentales: la puerta principal entre el anfiteatro y el teatro y otra al oriente de éste último, adornada por una gran torre. A ambos lados de la vía de entrada por la puerta principal se construyó un teatro y un anfiteatro, destinados a las grandes fiestas y actos colectivos. Su situación extramuros permitía aprovechar mejor el espacio interno y la pendiente de la colina ahorraba mucho esfuerzo constructivo.
Sobre del teatro, al interior de la muralla, se construyó un gimnasio con su piscina comunicado con unas termas, cuya fachada daba hacia la puerta principal. Este conjunto estaría destinado a educar a la juventud de las elites indígenas para captarlas hacia la organización clientelar y el culto imperial.
La puerta principal daba a una calle principal norte-sur o kardo maximus que constituía el eje de la ciudad y que quedaba cruzada por las calles transversales en sentido este-oeste. Dicho kardo maximus ascendía hasta el pie de la antigua acrópolis que ocupaba la cúspide de la ciudad y dejaba al este el foro y al oeste un templo probablemente destinado al culto imperial y, tras él, las termas monumentales.
El conjunto arquitectónico y monumental más importante era el foro, recientemente descubierto. Para su construcción se aprovechó una amplia vaguada que ocupaba toda la cara norte del cerro, que hubo que drenar con una gran cloaca y regularizar con terrazas. Situado al este de la calle principal, que ascendía hacia la antigua ciudadela, era una gran plaza magníficamente enlosada y rodeada de pórticos y de los monumentos urbanos más significativos, como la curia y la basílica. Frente al foro, al otro lado de la calle principal, se alzaba un templo que servía al culto imperial, situado entre dos decumani o calle paralelas este-oeste. Tras este templo, la manzana siguiente la ocupan unas grandes termas monumentales que llegan hasta la muralla por el lado oeste y cuyos restos ha reutilizado la ermita.
La parte más alta, muy destrozada por la construcción de un castillo árabe, debió ser la acrópolis o ciudadela de la ciudad, desde la que se controla todo su perímetro y el bello paisaje de los alrededores. Pero, además, la mayor parte del solar de la ciudad estaría cruzado de calles con casas y tiendas o tabernae, en su mayoría actualmente todavía no descubiertas, pero que futuras investigaciones permitirán conocer cada vez mejor.
Todo este conjunto de murallas, monumentos públicos, civiles y religiosos, y casas y negocios estaba armónicamente situado en medio de un paisaje, imagen del amplio territorio del que la ciudad era el centro ideológico y social y al que le unían las diversas vías que, de forma radial, salían desde la ciudad y la enlazaban con las restantes ciudades del Imperio y con su capital, Roma, de la que toda ciudad romana se consideraba copia e imagen.
Enlaces de interés
VISITA
ARQUEOLÓGICA A LAS ANTIGUAS CIUDADES ROMANAS DE VALERIA Y SEGÓBRIGA
Prov. de
Cuenca
Máximo A. García
González
28 de Marzo de 1998
 |
|
Vista aérea del
yacimiento arqueológico de Valeria.
|
Iniciarémos nuestro recorrido arqueológico por la ciudad de
Valeria.
Situación
geográfica : Enclavada en un hermoso paraje natural, entre las hoces de
los ríos Gritos y Zahorra. Desde Madrid se llega así : cogemos la N. III
( Madrid- Valencia
), y en Cervera del Llano nos desviamos por Olivares del Júcar, Villaverde y
Pasaconsol - Valera de Abajo, y Valeria.
VALERIA.
1.
HISTORIOGRAFÍA DE VALERIA.
La mayoría de las
referencias bibliográficas sobre Valeria adolecen de un rigor histórico. Ya se
tienen noticias de la misma desde el s. XVII ( J.P. Mártir Rizo "Historia de
la muy Noble y Leal Ciudad de Cuenca" -1629-), hasta el s. XIX, con
importantes estudiosos, como el padre Fidel Fita , o, E. Hübner.
Los restos
arqueológicos más antiguos aparecidos en Valeria datan del Bronce
Antiguo. Valeria, perteneciente a la tribu de los Olcades, es incluída por
Ptolomeo entre las de la Celtiberia, siendo conquistada en torno al 179 a. de
C., durante las campañas de Tiberio Sempronio Graco.
En cuanto a la
Valeria romana, unos autores la consideraron colonia, y otros,
como el padre Flórez, municipio. En todo caso, se sabe por Plinio que Roma le
concedió el derecho del Lacio antiguo y la incorporó al Convento Jurídico
Carthaginiense.
Esta ciudad
romana, como centro político y administrativo de un amplio territorio, llegará a
alcanzar su máximo explendor en los siglos I y II.
En época
visigoda, se sabe que Valeria se convierte en sede episcopal sufragánea
de la Metropolitana de Toledo ( anterior al 589 d. de C.). Se tienen noticias de
sus obispos desde el año 589 al 693 d. de C.
La invasión
musulmana de la Península contribuyó a su decadencia como sede episcopal. A
partir de la 2ª mitad del s. VIII Valeria ( o Balira) formará parte del distrito
o Cora de Santaver, poblado por bereberes de los Hawara y Madyuna. De época
califal procede un tesorillo con monedas de plata acuñadas por Abderramán III y
Alhaken II ( s. X ).
No se conocen
datos de la existencia de mozárabes en Valeria.
A mediados del s.
IX sólo se conserva de Valeria su nombre, quedando reducido el lugar a una aldea
asentada junto a us ruinas.
Paulatinamente se
empieza a dar más importancia a la ciudad de Cuenca, que prosperará
especialmente a lo largo del s. XI. Será tras la conquista cristiana de Cuenca
en el año 1177 por Alfonso VIII, cuando una Bula del Papa Lucio III ( 1-6-1182)
instituye la sede conquense, que absorbe las antiguas diócesis de Ercávica y
Valeria. Cuenca, por tanto, quedaría como heredera de la hegemonía valeriense (
diócesis, territorio, urbanismo,...) de la ciudad que visitamos, que,
finalmente, quedará reducida al pueblo actual.
Como conclusión:
Valeria debió de ser fundada en torno al s. III- II a. de C., a partir de una
ciudad indígena de nombre ignoto, pero ubicada con seguridad a poca distancia de
donde podemos hoy ver la ciudad romana. La dualidad poblacional establecida
desde tiempo por la nueva ciudad romana y la antigua indígena ( con poblamiento
incluso hasta época imperial ) ha llevado a constatar a investigadores de
Valeria como D. Ángel Fuentes la existencia de una especie de Dipolis
imperfecta, precisamente a causa de esa dualidad.
2. APUNTES
SOBRE EL YACIMIENTO DE VALERIA.
Desde la década de
los 50 hasta nuestros días, las investigaciones sobre Valeria han pasado por
tres etapas, y en todas ellas emerge la figura de D. Francisco Suay
Martínez, ( natural de Valera de Arriba y verdadero "factotum" de los
trabajos en Valeria) :
1º) Desde
1951 a 1974 - en que se inician las excavaciones sistemáticas-: En este
período D. Francisco Suay se ocupa y preocupa de dar a conocer la ciudad romana
de Valeria, creando un "Museo Local" ( 1952), instalando sus fondos en el
Ayuntamiento de Valera, del que a la sazón era alcalde. Al mismo tiempo, decide
cambiar por Valeria la denominación de Valera de Arriba ( según acuerdo del C.
de Ministros, del 18-3-59 ). Posteriormente, trasladaría el Museo de Valeria a
Cuenca, fundándose el Museo Arqueológico de Cuenca ( 1963 ). Durante este
período, entre otras cosas, organiza, participa y codirige numerosas
excavaciones por toda la provincia de Cuenca ( de 1963 a 1975 ), todo ello sin
descuidar su labor de difusión y promoción cultural, sobre todo en el campo de
la Arqueología.
2º) De 1974 a 1978 : Se impulsa notoriamente
la excavación de Valeria, dentro de un plan sistemático.
3º) De 1979 hasta nuestros días: Se pretende
realizar un análisis integral del yacimiento, con abundantes dilaciones y
parones en su etapa final.
Siempre
se supo del lugar donde estuvo la antigua Valeria, mutado el nombre en la Edad
Media por Valera ( como así mantienen en la actualidad los pueblos de
Valera de Suso o de Arriba, y Valera de Yuso o de Abajo).
Parece
seguro que la destrucción del yacimiento debió producirse a finales del s. XII,
con la reconquista de Valera, y levantamiento del castillo medieval ( sólo se
dejaría en pie la mole del Ninfeo ).
Hubo que
esperar hasta comienzos de siglo y, en concreto con una obra pública (
construcción de la carretera de Cuenca a Valverde, que afectó a la necrópolis de
Valeria y a ciertos edificios de relativa importancia, que posteriormente fueron
"saqueados" ) para que afloraran los restos de la antigua ciudad romana.
En las
casas del pueblo, los restos del desescombro contienen en su mayoría epígrafes
funerarios y, en mayor medida, restos de la ciudad romana.
Como ya
he indicado, la figura de D. Franciso Suay Martínez destaca como el iniciador de
las excavaciones y propiciador de los primeros hallazgos de importancia. Este
maestro y alcalde del pueblo, es de esas personas que se han acercado a la
Arqueología con más entusiamo que medios. Dos serían los logros fundamentales de
este hombre en su etapa de Valeria :
a) Creó
la conciencia en el pueblo, que, bajo su dirección, cambió incluso de nombre;
destacó la importancia del yacimiento y se preocupó de su promoción, frenando,
por ejemplo, el expolio al que se venía sometiendo.
b)
Inició las excavaciones. El Ayuntamiento, que él presidía, adquirió todo el
espacio público de la ciudad romana, el foro y el Ninfeo. De esta forma, el
yacimiento pudo conservarse en unas condiciones casi ideales.
Las
labores de excavación se resintieron con la marcha de Suay a Cuenca, para
hacerse cargo de la Arqueología provincial en la década de los 60, sufriendo las
excavaciones un parón hasta 1974, en que el arqueólogo Osuna Ruiz las reabre, y
así daba continuación a las realizadas por él mismo en Ercávica, y a las que
estaba realizando el profesor Martín Almagro Basch en Segóbriga.
En una
segunda etapa, las intervenciones arqueológicas son financiadas por la Comisaría
de Excavaciones o Dirección General del Ministerio, dentro del Plan Nacional de
Excavaciones. No obstante, la excavación se plantea con criterios académicos y
de investigación arqueológica pura, sin previsión de difusión o museización.
También formó parte del equipo D. Francisco Suay. Los trabajos se centraron en
las zonas anteriormente excavadas: el Foro, el Ninfeo, la totalidad de las
tabernae, la calle delantera de las mismas, se limpiaron los aljibes,
descubiertos en la etapa anterior, se inició la excavación de la Basílica, se
hizo un seguimiento del acueducto romano en su tramo urbano,... Estas
excavaciones se prolongarían hasta 1977, y se fueron dando a conocer en algún
Congreso Nacional de Arqueología.
El mayor
logro de este período consistió en recuperar un yacimiento para la creciente
arqueología del momento, y en una zona descuidada por la arqueología
clásica.
En una
tercera etapa, que se extiende desde 1978, se produce un cambio en la dirección
del yacimiento: Fernández González - que abandonaría en 1983-, que relevaría a
Osuna Ruiz; Francisco Suay , y por Ángel Fuentes Domínguez, de la U.A.M, éste
hasta 1991.
Es el
período de mayor impulso en las excavaciones: se acometió la investigación de la
fase medieval de Valeria ( a cargo de J.J. Fernández), se excava y limpia la
ermita románica de Sta. Catalina y el cementerio adyacente. Además, se continuó
con los trabajos en el Foro: la Basílica, hasta su total excavación y el solar
de la Curia. Se constató, por ejemplo, que el Foro tuvo al menos dos momentos
claramente diferenciados: uno más antiguo, de época augústea temprana, y otro,
casi definitivo, en la época tiberia- claudia. Se reexcavaron hasta el final las
tabernae del ala del Ninfeo. En definitiva, con todas estas excavaciones
se pretendía integrar los edificios para conocer su planta completa, calibrar la
envergadura de la trama urbana, el interés,... Se limpió la vivienda rupestre de
Despeñaperros, conocida también como Casa Colgada, labor que llevó a cabo
el propio Suay; se consolidó y restauró el Ninfeo, los muros de las
tabernae delanteras,...
En la
actual década de los 90, los trabajos de excavación se han visto paralizados, a
la espera de resolver la finalización de los trámites de adquisición del
yacimiento ( en su mayoría propiedad particular ), que ha generado en los
últimos años un clima de malestar entre los vecinos de Valeria.
3.
VISITA AL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO.
El
yacimiento arqueológico de Valeria está declarado conjunto histórico-artístico,
según B.O.E. 30- VII- 1982.
A. Lo
DOS FOROS.
La
ciudad de Valeria contó con un espacio foral primitivo: se han encontrado restos
de sus muros bajo zonas como la Basílica, las tabernae del Ninfeo, y el
Sur del Foro. El primer Foro de Valeria debió construirse en fecha aún no
determinada, pero seguramente antes del cambio de Era ( ca. 15-10 a. de C.).
Constaba de un amplio espacio abierto central (basílica), de planta rectangular
y su testero Norte acababa en un pórtico en U del que el lado mayor se
subdividía en dos naves, al que se accedía por una escalera monumental desde el
espacio abierto del Foro. Probablemente, debió estar rodeado de tabernae
en todo su perímetro. Este foro antiguo presentaba un aspecto menos monumental
que el posterior, pues tiene un aparejo menos cuidado, pero en uso hasta época
tiberiana.
La
basílica romana que debió ser un edificio dedicado, fundamentalmente, a la
administración de justicia y contratación de mercancías, está situada en un
lateral del foro.( en el Norte, concretamente). Para edificarla, se desmontó un
pórtico bipartito ( en forma de U, como se ha dicho supra) , cuyos restos
aún se observan a ras del suelo. Sobre ese solar se construyó la cimentación de
machones que se pueden observar, sobre la que descansaba la basílica de tres
naves.
Desde
época de Tiberio y probablemente durante Claudio se reorganizó la totalidad del
foro de Valeria. La modificación consistió en un sobreelevamiento general del
conjunto. Posiblemente el acueducto se construiría por esta fecha, aunque debió
prestar servicio público desde época claudiana.
Del foro
se conocen aproximadamente dos terceras partes, y se cree que lo restante se
encontrará bajo el cementerio de Valeria.
Para
lograr un espacio apropiado para el foro de Valeria, se construyó una plataforma
artificial bajo la que, por cuestiones de economía y practicidad, se enterraron
las cuatro cisternas que se pueden observar, y que hacían la función de
saneamiento y distribución del agua a la zona Este de la ciudad.
El
espacio estaría diáfano y enmarcado por los edificios del foro: basílica, curia,
exedra y, el resto, pórticos. El espacio abierto debió de ser exactamente en
forma de planta de cruz, no cuadrado. En el centro de cada uno de sus brazos,
quedaría un edificio avanzado, siendo uno de ellos el de la exedra o aula
de culto imperial. Nos falta un edificio de importancia en el Foro de Valeria :
el templo. Se cree que debía estar frente a la entrada monumental, adosado a la
basílica ( o exento, unido por un pórtico a ella ). Las excavaciones bajo el
cementerio podrán elucidar muchas incógnitas.
B). El NINFEO. Se trata de un añadido al conjunto foral en sí, y uno de
los edificios más interesantes de la arqueología clásica española. Para Ángel
Fuentes se le podría considerar un segundo foro menor. Es una
fuente monumental, quizás la mayor del Imperio romano, y la imagen más típica de
la Valeria romana. Es el fruto de la monumentalización del muro de contención
del foro por el Este. El muro actuálmente está desprovisto de todo ornato, pero
se debe imaginar cubierto de mármoles, estucos, esculturas y bocas por las que
el agua debería manar sin cesar. ( En palabras de Julián
Torrecillas, el guarda-encargado de las ruinas )
El conjunto del
Ninfeo corona toda la ladera del Hoyo de Afuera, de la que sería una
"balconada superior monumental". Por encima de él asomarían los edificios
más importantes del foro: Curia, Basílica, y probablemente, el templo de la
ciudad. Consta de una serie de 7 nichos semicirculares alternados con exedras
rectangulares, practicados en un grueso muro que encierra en su interior un
canal revestido de hormigón hidraúlico por cuya pared va el specus, que
surte de agua al Ninfeo. El agua saldría al exterior por unas bocas situadas a
los lados de los nichos semicirculares, y allí recogida en piletas. Ese pórtico
arcuado, del que aún hoy se pueden ver sus columnas toscanas, arquitrabes y
demás restos en la taberna nº 12, era en realidad el Ninfeo : " como un tunel
algo oscuro, con el ruido , hoy silenciado, de sus 14 fuentes manando, y
seguramente húmedo ".
Entronca con los
Ninfeos helenísticos: está en la línea de la Fuente Pyrene de Corinto en
su fase helenístico-romana. No hay que olvidar que los ninfeos, especialmente en
época antigua, antes que edificios ornamentales, que realmente lo eran, son
edificios de culto a las aguas -de origen prerromano-, formando parte del foro,
pero, a la vez, claramente separado de él.
Con palabras de
Ángel Fuentes : el conjunto del Ninfeo se trata como una idea indígena
romanizada en sus formas -arquitectura-, y se convierte en un pequeño foro
religioso de significado indígena.
Las
cisternas fueron construídas con la misma técnica que las del foro.
Salpican todo el yacimiento. Una fuente adosada a ellas posibilitaba que todos
los habitantes de la ciudad pudieran disponer de agua.
C) "CASAS
COLGADAS" ( Despeñaperros). Se han identificado también circundando la
ciudad, junto a las hoces del Gritos y el Zahorra, casas y grupos de casas, al
restituir sus plantas. Esta modalidad de construcción ha pasado inadvertida para
la arqueología española, y en Valeria sólo se conocen como " Casas
Colgadas".Es una de las construcciones más representativas de Valeria:
una casa con varias habitaciones en torno a un peristilo del que se pueden ver,
embutidos en la roca, los sillares que sostenían las columnas. Hacia el lado de
la hoz los retalles en la caliza permitían encajar vigas para volar al vértigo
del vacío habitaciones y balconadas. Mosaicos y pinturas completaban la casa. (
en palabras de Julián Torrecilla ).
Siguiendo con las
construcciones, el Sr. Torrecilla nos mostró y comentó el edificio en
Exedra, que es un conjunto de construcciones formadas por un
criptopórtico, edificio en exedra,... que sustentaban el lado Oeste del foro y
que actualmente se halla en estudio. Desde aquí se podía observar cómo, para
conseguir el trazado regular de una ciudad romana, especialmente en un relieve
tan escarpado, se tuvo que construir con aterrazamientos artificiales.
También nos
destacó la Casa de Adobes, que construída en el s.II sobre edificio
anterior -se conserva un aljibe del mismo- fue destruída por un incendio ca. la
mitad del s. IV. Esta casa debió estar constituída por dos pisos, de los que el
inferior haría las veces de almacén. Este piso, a su vez, se divide en tres
habitaciones, en su día ornamentadas con pinturas. Esta casa, como consecuencia
del urgente abandono -por incendio- del residente, proporcionó el ajuar
completo: sartén, el tesorillo familiar, comida, trigo, un par de ruedas de
carro,... que dan fe del modus vivendi de una ciudad en
declive.
D) IGLESIA de
Valeria y el núcleo urbano. Se ha comprobado con los últimos estudios, que
la ciudad romana de Valeria no sólo se ceñía al espacio monumental conocido. La
iglesia de Valeria es un compendio de elementos arquitectónicos romanos,
creyéndose, durante largo tiempo, que estaba levantada con piezas extraídas del
Foro.
La razón del
emplazamiento urbano del pueblo de Valeria debió estar relacionado con el
aprovisionamiento de agua, pues en la ciudad romana no hay agua de surgencia en
ningún punto. La urbanización debió de ser muy temprana, y tal vez coetánea a la
propia ciudad romana. El centro de este barrio "periférico" o suburbano lo debió
constituir un templo dedicado a una divinidad infernal de las aguas : "el
templo de Airón" (dios indígena, conocido ya en otros lugares, como Uclés).
Los restos de este templo se emplearon en la actual Iglesia del pueblo, y aún
hoy podemos hallar un pozo en la misma iglesia, conocido como Airón, del
cual se dice que nunca se ha secado.
Lo cierto es
que el viejo templo indígena pasaría a ser una iglesia cristiana, hoy de la
Virgen de la Sey ( esto es, de la Sede episcopal ), a la sazón
patrona del pueblo de Valeria, objeto de nuestra visita. Fue
construída a principios del s. XIII, con importantes modificaciones en los
siglos XVI ( fachada y portada ) y XVII ( torre, artesonados, coro,...). Es
considerada la mayor iglesia románica de la provincia y única de estas
características. A la vista están columnas y estelas funerarias romanas, así
como pequeños fragmentos visigodos, utilizados como material de construcción. (
en palabras de Julian Torrecillas )
Para terminar
quiero expresar, en mi nombre y en de la S.E.H.A la información oral y escrita
facilitada por D. Julián Torrecillas, y que amablemente nos guió,
ilustrándonos con su amplio conocimiento sobre el yacimiento valeriense.
Bibliografía sobre Valeria:
- Ángel Fuentes La cronología del yacimiento
hispanorromano de Valeria y su relación con otros análogos de la Meseta,.
1º. Congreso de Historia de Castilla - La Mancha. T II, Ciudad Real,
211 ss.
- Ángel Fuentes. Valeria, una ciudad ignorada en los
textos clásicos. Revista de Arqueología, nº 22 ( 1982), pp. 44 y
ss.
- Ángel Fuentes Las ciudades romanas de la Meseta Sur, La
ciudad Hispanorromana. Privilegio y poder.. Tarragona, 161 ss. (
1993 ).
- J. Larrañaga Ruinas de Valeria,. N.A.H.
II, 153 ss. ( 1995 )
- Osuna, M. y varios. Valeria Romana. Cuenca,
1978.
Nuestra segunda visita
será a la ciudad romana de Segóbriga, una de las más importantes y antiguas del
interior de la Península Ibérica. Para llegar a las ruínas de Segóbriga: desde
Madrid, cogemos la N- III (Madrid-Valencia), y , pasado Tarancón, en Saelices
nos desviamos hacia Segóbriga , situada a tres Km. del pueblo.
SEGÓBRIGA.
I. BREVES
APUNTES HISTORIOGRÁFICOS SOBRE LA CIUDAD.
Comenzarémos por Sexto Julio Frontino ( 40-103 d. de C.) .
Este autor en su obra Strategemata , menciona en dos ocasiones a
Segóbriga. En ellas describe el ataque realizado por el lusitano Viriato contra
Segóbriga ( año 146 a. de C.). Así, en una de ellas comenta : Viriato
disponiendo sus tropas en emboscada, envió a unos pocos a robar el ganado a los
segobrigenses; como saliesen éstos en gran número para castigarlos, echaron a
correr aquéllos, simulando que huían,...
Y en la
otra, comenta: Viriato volvió sobre sus pasos y lo recorrió en uno sólo,
cayendo sobre los segobrigenses desprevenidos, cuando más ocupados estaban en
sus sacrificios.
Pero
nada refiere Frontino en torno a la ubicación de Segóbriga.
El
geógrafo griego Estrabón (63 a. de C.- 25 d. de C.) hace una referencia muy
breve y poco precisa. Sólo indica que , en la región celtibérica, alrededor de
Bílbilis y Segóbriga, combatieron Metelo y Sertorio ( del 77 al 74 a. de
C.). Por tanto, nos enmarca geográficamente la ciudad de Segóbriga : la sitúa
en plena Celtiberia.
Otro
autor que menciona la ciudad es Plinio ( 24 d. de C. - 79 d. de C.). En su
Historia Natural, en el apartado 24, enumera los pueblos que pertenecen
al Convento Jurídico de Caesar Augusta, entre los que figuran los
ercavicenses ( vecinos de los segobricences ). Más adelante, en el
apartado 27, define a Segóbriga como caput Celtiberiae. Así, al citar a
los pueblos que pertenecen al Convento Jurídico de Carthago Nova,
siguiendo un orden geográfico del Sur hacia el Norte, además de indicar que
Segóbriga era una ciudad estipendiaria de aquel Convento, nos asegura que
son el comienzo de la Celtiberia. En un segundo texto, Plinio ( Historia
Natural, 36 ) menciona la explotación de piedras especulares ( mica?
, o selenita - especie de yeso-), en los alrededores de Segóbriga.
El
geógrafo egipcio Ptolomeo ( 90 d. de C. - 168 d. de C.), indica en su
Geographia, que Segóbriga era una ciudad de los celtíberos. Sin embargo,
las coordenadas geodésicas que facilitaba para esta ciudad no se aproximaban en
absoluto a la realidad ( la situaba a 13º 30’ , esto es: se hallaría a
1.161 Km de dicho meridiano de origen, en pleno mar Mediterráneo ).
Otra
referencia histórica es la aportada por San Isidoro de Sevilla ( 560 d. de C. -
636 d. de C.) . Aparece en sus Etimologías, y se sigue mencionando que en
sus alrededores se continúan con la explotación de espejuelos o piedras
especulares .
El
anónimo Ravenate, en su Cosmographia, aporta los siguientes datos
:
-
Segóbriga no aparece en la región levantina, sino en la región central de
España.
- Su
ubicación se fija en el camino que parte de Complutum y va hacia el Este
hasta alcanzar Lebisosa, hoy Lezuza ( Albacete ).
El
nombre de Segóbriga aparece también unido a los nombres conservados de sus
primeros obispos. Y en las listas de las sedes episcopales visigodas, siempre al
lado de Valeria, Ercavica y Complutum ( y , algunas veces, de
Segovia ), pero nunca junto a Valencia, ni otras diócesis
levantinas.
Más
adelante- apart. V- se os indicará una breve referencia histórica sobre los
diferentes estudios acerca de la ubicación de Segóbriga ( fundamentalmente,
desde el s. XVI al XX ).
II. SEGÓBRIGA Y
SU CONJUNTO ARQUEOLÓGICO.
La parte
más interesante de esta ciudad de la Meseta es el gran conjunto
monumental, planificado en época augústea y terminado en tiempos de
Vespasiano, que parece atribuirse a un probable personaje de origen
segobrigense, que llegó a ser gobernador de la Aquitania.
El
conjunto arqueológico está formado por un Teatro y un Anfiteatro, situado fuera
del recinto murado. Están construídos en parte sobre la roca, a ambos lados de
la entrada principal.
El
Teatro aún conserva dos tercios de sus gradas, la ima y la media
cavea, y separado de la muralla por un corredor abovedado. Sólo se han
consolidado los muros y restaurado el proscaenium, y un poco los
baltei. Las caveae están muy bien conservadas. También se han
levantado algunas columnas para imitar la scaena
monumentalis.
El
Anfiteatro, de 75 m. de largo, es el monumento más grande de Segóbriga.
Sus magníficos sillares fueron reutilizados en el s. XVI para emplearlos en la
construcción del monasterio de Uclés. El anfiteatro todavía está en período de
reconstrucción.
En el
interior de la muralla, en conexión con el Teatro tenemos un
cripto-pórtico, de orden jónico, sobre el que debió existir un pórtico
que daba a un gimnasio con piscina, a su vez comunicado con unas Termas,
bastante bien conservadas.
En los
últimos años se ha añadido a este conjunto la Puerta Principal, entre el
Teatro y el Anfiteatro. Parece adivinarse en su interior un Foro, al que
se abre un gran edificio de doble planta y conservado hasta 4 m. de altura, que
parece corresponder a la antigua Basílica.
Si
ascendemos por el camino, que conserva el trazado del antiguo cardo, nos
llegamos ante la Ermita, que pareció aprovechar unas ruinas de un gran
monumento (quizás un templo, o unas termas ).
Si
seguimos ascendiendo hasta la cumbre del Cerro, encontraremos lo que debió ser
la antigua acrópolis, alterada por una fortificación medieval. También se
conocen en su entorno varias necrópolis, situadas en el comienzo de las
vías que salían de la ciudad: así, por ejemplo, la del N.E. , junto al Museo,
debió dar lugar a una Basílica visigoda, excavada en el s. XVIII, con
cripta y varias tumbas de obispos (hoy desaparecidas ), que constituye uno de
los principales monumentos de época visigoda en España.
No lejos
de la ciudad, unos 500 m. hacia el S.W., tras cruzar el río Cigüela por un
pequeño puente, se puede observar una vía romana . Todavía a sus lados se
conservan unas canteras romanas , que, según se ha confirmado, proporcionaron
material para la construcción del Teatro. Luego nos adentramos en un hermoso
lugar, que debió ser un lucus o bosque sagrado, de origen prerromano,
dedicado a Diana (en este paraje destaca el conocido por algunos arqueólogos
como delubrum, o sacellum Dianae) Aquí, se han hallado
inscripciones rupestres y un pozo tallado en la roca, que aún hoy se
conserva.
En
cuanto al aprovisionamiento de agua de la ciudad, existen varias cisternas
monumentales de opus caementicium que se distribuyen por todo el conjunto
de la ciudad. Pero destaca un pequeño acueducto, del cual su mina, -de
época romana , y aún en uso-, conservada bajo una fuente, proporciona
abastecimiento hídrico al cercano pueblo de Saelices. El agua debía llegar a la
altura de la piscina del gimnasio, que podía servir de reserva y, a la vez, como
distribuidor.
III. BREVE HISTORIA DE LA
CIUDAD DE SEGÓBRIGA.
Como se
indicó ya supra, el latino Plinio la consideraba Caput
Celtiberiae. Esta ciudad debió ser importante por el control que ejercía
sobre las vías de comunicación, y sobre las rutas de trashumancia del Oriente de
la Meseta. Como también se refirió en otro lugar, fue famosa en la Antigüedad
por la producción de lapis specularis, o yeso traslúcido, utilizado por
los romanos para las ventanas ( la principal zona de explotación de todo el
imperio romano estaba a 100.000 pasos alrededor de Segóbriga, como indican
Plinio, y San Isidoro ).
En
cuanto al origen de la población, según los testimonios arqueológicos, debió
estar ocupado al menos desde el s. V a. de C., como así lo evidencian las
importaciones de objetos griegos y etruscos llegados desde las costas del
Mediterráneo, lo que explica que se convirtiera en un oppidum ( ciudad
fortificada), celtibérico, segúramente en época próxima a la conquista
romana de la misma.
Su
nombre ofrece dos elementos que resultan muy característicos en la toponimia de
origen céltico de la Península Ibérica: Seg- y -Briga. Por tanto, su significado
etimológico sería: "Ciudad Victoriosa".
Es
nombrada por primera vez en las luchas de Viriato ( ca. 140 a. de C.) y más
tarde en la guerra sertoriana ( ca. 74 a. de C. ).
En época
de Augusto, hacia el cambio de Era, pasó de ciudad estipendiaria a
municipium, emprendiéndose el conjunto monumental que hoy admiramos, y
que debió finalizarse en época flavia, cuando la ciudad consiguió alcanzar un
mayor desarrollo, llegando a ser incluso uno de sus ciudadanos Praefectus
Aquitaniae (76-79 d. de C), o lo que es lo mismo conseguía desempeñar un
cargo que le suponía el acceso al consulado.
En época
visigoda, siguió siendo una ciudad importante. Hay testimonios de varias
basílicas y de una amplia necrópolis, apareciendo incluídos sus obispos en
varios Concilios de Toledo ( 589- 693 d. de C.)
Tras la
invasión árabe se fue paulatinamente despoblando, con lo que , en primer lugar
pasó el control del territorio a Uclés y, en el siglo pasado, tras la
construcción del ferrocarril, a Tarancón.
En la
Edad Media existió en la cumbre del cerro, que ocupaba la antigua acrópolis, una
pequeña torre rodeada de un foso con una muralla. Pasó a depender de la
villa de Uclés, cabeza en Castilla de los Caballeros de Santiago.
Actualmente aún existe en Segóbriga una pequeña
Ermita, último vestigio de la ciudad. Su población, tras la Reconquista,
se desplazará definitivamente al actual pueblo de Saelices ( situado 3 Km al
N.). Este hecho ha permitido que tanto el yacimiento, como su entorno,
puedan conservarse perfectamente hasta hoy.
Ya desde
época medieval ha existido una muy interesante polémica sobre la verdadera
ubicación de Segóbriga. Existían noticias válidas de hallazgos desde el s. XVI,
pues desde ese momento el yacimiento del cerro llamado de Cabeza del Griego
( Caput Graii ) pasó a ser conocido, aún cuando se siguiera discutiendo
sobre su identidad, incluso hasta los estudios más recientes. (Ha sido el
verdadero nudo Gordiano de los estudios arqueológicos fundamentalmente en
los tres ultimos siglos).
La
excavación arqueológica se iniciaría en el s. XVIII, con lo que debe
considerarse una de las más antiguas de la arqueología española. Fue en esta
época cuando se excavó la Basílica visigoda extra muros, y se
realizaron algunos sondeos en el interior del oppidum.
Sin
embargo, sólamente las excavaciones realizadas en los últimos 35-40 años han
permitido confirmar definitivamente la auténtica identidad de la antigua
Segóbriga.
IV. ITINERARIOS
RECOMENDADOS DE VISITA a SEGÓBRIGA.
Para
finalizar os indicaré que se han pensado una serie de itinerarios para ayudar a
visitar mejor el yacimiento -o, para otros, "parque arqueológico"-, según el
tiempo del que se disponga, el interés y la formación del visitante, aunque
siguen faltando las imprescindibles indicaciones ( bien de las distintas zonas
excavadas, zonas de peligro,...). No obstante, desde hace tres años, he podido
observar que este aspecto lo han ido mejorando, como podréis comprobar. Ello,
sin duda, permitirá un mejor seguimiento.
Para el
arqueólogo Martin Almagro los distintos itinerarios, con tiempo aproximado de
visita, podrían ser los siguientes:
1º. De
1/2 a 1 hora : TEATRO + ANFITEATRO + MUSEO.
2º. De 1
a 2 horas : TEATRO + ANFITEATRO + ERMITA + ACRÓPOLIS + MUSEO.
3º.
Medio día : TEATRO + ANFITEATRO + ERMITA + ACRÓPOLIS + MUSEO + RECORRIDO DE LA
MURALLA o VISITA A LAS CANTERAS ROMANAS. Podría completarse con la visita al
MUSEO de CUENCA o el MONASTERIO de UCLÉS ( conocido como EL ESCORIAL de
la Mancha ),... Pero ello ya representaría una excursión de un día.
4º. De 1
día: visita completa de todos los restos del yacimiento arqueológico, del Museo
y de los alrededores, con un recorrido por las vías romanas del entorno,
visitando también el SACELLUM Dianae. En definitiva, pasar todo un día en estos
bellos parajes.
V. BREVE REFERENCIA
HISTORIOGRÁFICA SOBRE LOS DIFERENTES ESTUDIOS EN TORNO A LA UBICACIÓN DE
SEGÓBRIGA.
En
primer lugar, afirmaremos que la primera noticia que poseemos sobre el ya famoso
cerro de Cabeza del Griego, nos aparece documentada en Octubre de 1228, donde se
dice que el Cerro, al menos en parte, pasó a ser propiedad de la Orden de
Santiago.
En el s.
XVI, en su primera mitad, los eruditos españoles identificaban a Segóbriga con
Segorbe , en el Reino de Valencia. A lo largo de toda la segunda
mitad del s. XVI, ya empezó a ser famoso el Cerro de Cabeza del Griego ( o
Caput Graii, según Pedro de Alcocer ).
Será la
opinión de Ambrosio de Morales quien, en su obra "Las Antigüedades de
las ciudades de España, (Alcalá de Henares, 1575 ), nos cuenta que Segóbriga
se situaría entre los obispados de Ercávica, Valeria y Complutum. Sin
embargo, en su Crónica General de España ( 1577 ) dice : se cree haya
estado en las grandes ruynas que agora se ven cerca de Uclés, donde llaman la
Cabeza del Griego ".
En el s.
XVII, además de la posición de historiadores valencianos, como Gaspar Escolano y
Francisco Diago, que admitían que Segorbe era la antigua Segóbriga, existen, sin
embargo, opiniones de extranjeros, como el numísmata francés Vaillant,
que suponían dos Segóbrigas : una la no estipendiaria , que la sitúa en el
reino de Valencia ( que pudo estar en Segorbe o en Cabeza del Griego), y
una estipendiaria, que sitúa en Sepúlveda, y cerca de Numancia. Este
hecho motivará que, incluso hoy, debido fundamentalmente a los hallazgos
numismáticos, se mantenga la tesis de la existencia de más de una Segóbriga en
la España antigua.
En el s.
XVIII, tenemos, por una parte, a los historiadores valencianos de nuevo que
obviamente siguen manteniendo la ubicación de Segóbriga en la Segorbe levantina.
Por otra parte, aparecen historiadores como, fundamentalmente, José Cornide,
que ya la situaban en Cabeza del Griego. Éste el 25 de Junio de 1793 salió
de Aranjuez, acompañado del arquitecto Melchor del Prado ( padre de
Casiano del Prado ), con el encargo por parte de la Academia de la Historia - en
compañía de los historiadores José de Guevara y Benito Montejo - de llevar a
cabo una esmerada exploración de cuanto hubiera en las ruinas de Cabeza del
Griego. De lo que vio en la ciudad escribió: Lo tengo por suficiente para
suponer en Segorbe una población romana y no hallo repugnancia en que hubiere
tenido el nombre de Segóbriga, particularmente si se cree pertenecer a esta
ciudad la medalla que existe en el gabinete de S. Isidro en esta Corte, y en la
que el Sr. Trigueros leía Segobriga Edetanorum ( Segóbriga de los edetanos
)a cuya región pertenecía indubitativamente el sitio de Segorbe ( "
Noticias de las Antigüedades de Cabeza del Griego ", pg. 207, nota 2 ). En otro
lugar, venía prácticamente a admitir la existencia de dos Segóbrigas.
En el s.
XIX destacamos, de entre todos los eruditos, a :
1º.
Lorenzo Hervás y Panduro: ubicaba la antigua Segóbriga en el Cerro del
término de Saelices.
2º.
Aureliano Fernández Guerra, el cual, en un informe titulado " Una tesera
celtíbera. Datos sobre las ciudades celtibéricas de Ercávica, Munda, Cértima y
Contrebia " ( 1868 ), trataba de probar que las ruinas de cabeza del Griego
pertenecían a Ergávica. No menciona dónde se podía ubicar Segóbriga. Y,
por otra parte, él situaba la Munda celtibérica ( mencionada, entre otros
por el historiador latino T. Livio) en el pueblo de Hito, cerca de Saelices y
de Cabeza del Griego.
3º.
E. Hübner, además de criticar la identificación de Cabeza del Griego con
Ercávica, regresa a la ubicación de la Segóbriga clásica en la Segorbe
levantina, justificándolo de acuerdo con las medidas geodésicas que había dado
Ptolomeo. Esta tesis influyó durante toda la 2ª mitad del s. XIX.
4º.
P. Fidel Fita tomó una postura prudente en la discusión, aún cuando mantuvo
la convicción, velada, de que Cabeza del Griego era realmente el solar de la
antigua Segóbriga. Sin embargo, la posición mantenida por su amigo Fernández
Guerra y, sobre todo, por Hübner no le hizo decidirse plenamente.
Durante
el s. XX, destacaremos a los siguientes :
- Pelayo
Quintero Ataurí, el cual publica en 1913 un libro sobre Segóbriga. Argumenta que
las ruinas de Cabeza del Griego son con toda seguridad las de la Segóbriga
clásica,sin que esto quiera decir que no hubiera otras ciudades del mismo
nombre, como entonces era frecuente, y aún hoy entre nosotros.
- Adolfo
Schulten defiende la ubicación de Segóbriga en las ruinas de Cabeza del Griego,
tras consultar concienzudamente los documentos históricos antiguos, la
numismática hallada,... Y comenta : Segóbriga está en el Cigüela, afluente
del Guadiana, pero cerca de la cuenca del Tajo y la región de Caraca, en el
Cerro de Cabeza del Griego, cerca de Saelices ( provincia de Cuenca
).
-
También podemos destacar la opinión de los numísmatas, como Untermann, quien
opina que debió estar situada hacia el Alto Ebro, rechazando la ubicación en
Cabeza del Griego. No obstante, la opinión de éste y de otros numísmatas
responde más bien a la situación "dispersa" de las monedas encontradas,
prescindiendo de otras argumentaciones.
- Por
último, para Martín Almagro- Gorbea ( Director de las Excavaciones de
Segóbriga. Catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense ) no hay
duda alguna de que Segóbriga es precisamente la que está ubicada en el cerro de
Cabeza del Griego.
Bibliografía- selecta- sobre Segóbriga :
-
Martín Almagro. Segóbriga, ciudad
celtibérica y romana. Guía de las Excavaciones y Museo.. Madrid
1975.
-
Martín Almagro Segóbriga. Guía del
Conjunto Arqueológico ( 4ª edic. actualizada y corregida por M. Almagro- Gorbea
).. Madrid 1990.
- A.
Schulten Segobriga. Deutsche
Zeitung für Spanien..Barcelona 1923.
| Volver al inicio de la página |
Segóbriga. Una ciudad celtibérica
romanizada. Historia 16, 109: pgs. 119-128. 1985.
Última
modificación: ,
.

HISTORIA
El origen de SEGOBRIGA "Ciudad de la Victoria", con toda seguridad es de origen Celtíbero.
De Segobriga conocemos varias referencias; es nombrada en el 140 a.e.c. en las luchas de Viriato, en las guerras de Sertorio en el 81 y 74 a.e.c. y por Plinio en su Historia Natural que la consideraba -caput Celtiberiae- inicio de la Celtiberia.
Como sucedió con la mayoría de poblados celtiberos de la meseta, con la conquista romana en el siglo II a.e.c. a cargo de Tiberio Sempronio Graco, debió convertirse en un oppidum (ciudad fortificada). Una vez pacificada la Celtiberia por Graco, a los pocos años comienzan las continuas quejas de la población contra los gobernadores romanos, y en el 159 a.e.c. toda la Celtiberia se sublevo contra Roma. Entre los años 153-151 a.e.c. siendo cónsul Marco Marcelo, se origina la Primera Guerra Celtibera en zona del Jalón y Alto Duero; y del 147 al 133 la Segunda que termino con el cerco a Numancia a manos de Escipión. Aun siendo derrotados, volvían a luchar contra los romanos hasta que en el 151 a.e.c. el cónsul Marcelo pacto con los Celtiberos; y comienza la lucha contra los Lusitanos por la traición del cónsul Galba. Viriato intento implicar a los Celtiberos en su lucha contra Roma, entre otras ciudades se dirigió a Segobriga para obtener su apoyo, pero no lo obtuvo y les atacó.
Viriato en el 139 a.e.c. fue asesinado por el cónsul Cepion gracias a la traición de tres de sus hombres.
Sertorio también utilizo a los Celtiberos en sus luchas contra Roma y con las guerras civiles entre este y Pompeyo y César la meseta se fue romanizando progresivamente. Con la muerte de Sertorio en el 73 a.e.c. la zona se apaciguo. A partir del año 70 a.e.c. tras las guerras de Sertorio, paso a tener un papel más relevante.
Se supone que Segobriga era pro César, ya que con este se inicio la ceca, que luego prosiguió acuñando durante el Imperio.
Gracias a su enclave, Segobriga tuvo mucha importancia a nivel estratégico, siendo cruce de caminos con lo que hoy es Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha, Extremadura y el norte peninsular.
Gracias a Plinio también conocemos la importancia de Segobriga en la obtención del lapis specularis, cristal de yeso traslucido, para las ventanas que dejaba pasar la luz y aislaba del frío y del calor; y como adorno en el suelo, en la Domus Aurea, palacio de Nerón. En un espacio de 100.000.- pasos alrededor de Segobriga se podían hallar minas, a cierta profundidad, destacamos la halladas en Osa de la Vega a unos 20-25 km. de Segobriga, donde se ha estudiado una mina de tres pisos de altura que se puede visitar. Y se deduce de lo relatado por Plinio que seria Segobriga el centro de control y comercialización de dicho cristal de yeso.
Con el Emperador Augusto hacia el 12 a.e.c., dejo de pagar tributo a Roma y se convirtió en municipium, población de ciudadanos romanos. La ciudad comenzó a crecer transformándose en una importante encrucijada de caminos y centro minero, iniciando sus construcciones monumentales hasta el 80, fecha que supuestamente fue el cenit de su desarrollo y plena integración en el Imperio.
Curiosamente en el siglo III se acomete una reforma de los mosaicos de las termas monumentales, pero lamentablemente aunque tardo en caer en deshuso, en el siglo IV se empiezan a abandonar sus principales monumentos y a convertirse en una ciudad rural.
Llegó la invasión...................
En época visigoda continuo siendo una ciudad importante en la meseta, con su gran basílica, sus obispos y su necrópolis.
Con la invasión islámica sus dirigentes y la población comenzó a desplazarse hacia el norte en busca de los reinos cristianos. Tras la reconquista se abandono finalmente y la población existente se desplazo a 3km a la actual Saelices. El lugar paso a denominarse Cabeza de Griego, convirtiéndose en una pequeña población rural. La despoblación continuo y lamentablemente como paso en la mayoría de las ciudades romanas de la provincia de Cuenca; a partir del siglo XVI se utiliza como cantera de las construcciones cristianas.
Menú
Segobriga
Cuenca Romana
Ciudades de Hispania
Segóbriga y el Monasterio de Uclés
Os propongo una excursión de un día desde Madrid o Valencia, por la A-3. Si salimos prontito nos dará tiempo a visitar Segóbriga por la mañana y el Monasterio de Uclés por la tarde y llegar a casa para cenar.
Aquí estamos, a 104 km de Madrid por la A-3, junto al pueblo de Saelices en donde encontramos el desvío hacia la antigua ciudad romana de Segóbriga. En el edificio de recepción pagaremos la entrada (4€ por persona) y dentro hay un pequeño museo; también tienen visitas guiadas a las 11,00 y a las 12,15 minutos que son gratuitas.
--------------------------------------------------------------------------------
En esta zona existían asentamientos humanos ya desde la época celtibérica, asentamientos que fueron destruidos durante las guerras de Sertorio y en su lugar se levantó una ciudad romana cuyas ruinas vamos a visitar.
Ahora hagamos un pequeño ejercicio mental; por un momento imaginemos dos figuras paradas junto a la calzada bordeada de chopos y tumbas que conduce hasta la ciudad y escuchemos su conversación.
“Ave anciano, ¿conocéis el camino hacia la domus del Procurador de las Minas?”
Cómo no extranjero, habéis tenido suerte de encontrarme pues a estas horas del día los hombres están en las minas trabajando y las mujeres en sus quehaceres domésticos. Solo los viejos como yo se encuentran por estos caminos, aquí venimos a recordar a nuestros muertos, muchos de mis hijos y nietos se encuentran enterrados a lo largo de la calzada, los dioses adoran a los niños y nos los arrebatan a temprana edad, son mas los que aquí se encuentran que los vivos.
Pero no hablemos de cosas tristes, caminemos hacia aquel acueducto que se ve a lo lejos y que abastece a nuestra ciudad de agua potable. Aquí, en el llano basta con una arqueta de piedra y una tubería de plomo para traerla hasta aquellos depósitos que se ven a lo lejos y desde allí hasta las fuentes públicas.
No corráis extranjero, que ya cuento 45 años y mis huesos se resienten. Si, he dicho 45, no miento, mucha edad tengo, el más viejo de esta ciudad, los dioses han sido magnánimos conmigo, pero mi paso es cansino. Descansemos aquí junto al circo. ¿no os llega el aroma de los caballos? Y mirad ahí a esos paisanos apostando y discutiendo “que si el equipo azul, que si el verde”. Perdiendo el tiempo, ya le digo yo, todo el mundo sabe que el mejor equipo es el rojo.
Bueno, ya hemos llegado a la ciudad y podemos ver el teatro. ¿veis que listos fueron los arquitectos aprovechando la falda de la colina para hacer las gradas? Muchos sestercios se ahorraron con esa triquiñuela. ¡y qué buenas obras se representan aquí!, no creáis, extranjero que aquí estamos atrasados, buenas obras de Plauto se representan, nada de tragedias griegas, a nosotros los romanos nos gustan más las obras satíricas y burlescas y hasta de aquellas subidas de tono nos gustan por aquí.
Y aquí mismo se encuentra el anfiteatro, no es muy grande pero aquí pueden admirarse estupendas peleas de gladiadores. Ves esas bocas que se abren en la arena, por ahí salen los jabalíes que abundan por estos bosques y los toros de las dehesas para enfrentarse a los gladiadores. A veces, cuando se acercan las elecciones para ediles traen fieras del otro lado del Mare Nostrum, leones, leopardos y hasta elefantes han llegado a traer.
Y ahora accedamos a la ciudad, aquí mismo están las puertas y detrás de ellas se encuentra el foro en donde podreis comprar ese presente que deseais llevar al Procurador. Las tabernae del foro son las más elegantes de todo Segóbriga, caras son, por Júpiter, pero aquí encontrareis artículos tan buenos como los que se encuentran en la misma Roma.
Parad un momento extranjero, dejadme que salude a mi hijo, ese que veis ahí dirigiendo la cuadrilla de esclavos que están arreglando el alcantarillado. Buen hijo y mejor albañil.
Bueno, extranjero ya hemos llegado a las termas, aquí se separan nuestros caminos, yo me quedo aquí, a disfrutar de sus aguas y charlar un rato con los pocos amigos que me quedan, pocos hombres alcanzan edad tan longeva como la mía, pero todavía quedan algunos ancianos de 40 con los que puedo pasar un rato agradable en amistosa charla.
Esa que veis ahí es la Casa del Procurador de la Minas. Imponente domus que cuenta, incluso, con calefacción. Mi hijo fabricó la gloria que recorre los sótanos de la casa y transporta el humo caliente que produce el horno de leña.
Extranjero, que los dioses os sean propicios y resolváis el asunto que os ha traído hasta aquí.
Y aquí abandonamos a nuestro amigos y proseguimos nuestro paseo por la Historia.
La aparición del vidrio soplado acabó con la floreciente industria minera de extracción de Lapis specularum, una variedad de yeso traslúcido de alta calidad. Y esto supuso la decadencia de Segóbriga y su conversión en una ciudad agrícola. Existe constancia de la presencia de un obispo de Segóbriga en concilios celebrados durante la época visigoda y la existencia de una basílica en estos paraje indica que la ciudad mantenía una relativa importancia hasta este momento. La invasión musulmana supuso el abandono definitivo de la ciudad por parte de sus habitantes que buscaron refugio en zonas más al norte. Tras la reconquista la nueva población se erigió junto a la fuente de agua potable, en lo que hoy es el pueblo de Saelices y donde todavía puede verse la antigua fuente.
Las ruinas quedaron olvidadas y han sido saqueadas a lo largo de los siglos, utilizándose sus piedras sillares como cantera.
Este es el momento para hacer un alto para comer, desgraciadamente no puedo recomendaros ninguno pues nosotros comimos en Tarancón y no quedamos contentos.
www.casasdelujan.es/
www.turismocastillalam...segobriga/
Etapa 2.- Monasterio de Uclés
Desde la A-3 yendo en dirección a Madrid se encuentra el desvío hacia Uclés y en él a vuestra derecha hay una tienda, que se llama así La tienda y que merece la pena una visita, llena de productos de la tierra, unos visitos estupendos, un queso excepcional y una atención exquisita, en donde podréis degustar los productos.
Ya desde el camino se divisa el conjunto monumental de Uclés formado por el Monasterio, la Iglesia y la Alcazaba árabe.
El desvío al Monasterio se encuentra a la entrada y está bien visible y nos conduce hasta la misma entrada. Hay sitio suficiente para aparcar y podemos dejar el coche e iniciar nuestra visita.
Lo primero que nos llama la atención es la portada de estilo churrigueresco, obra de Pedro de Ribera y de gran belleza
Al traspasar la puerta nos encontramos con la taquilla en donde debemos coger nuestra entrada, con ella nos darán una audio guía para poder proseguir nuestra visita.
Este enclave pertenece a la Orden de Santiago desde el 9 de enero de 1174 en que el rey de Castilla Alfonso VIII hizo donación a la Orden “del castillo y la villa de Uclés, con modas sus tierras, viñas, prados, pastizales, arroyos, molinos, pesquerías, portazgos, entradas y salidas”, a don Pedro Fernández, maestre de Santiago. Una vez terminada la Reconquista se consideró necesario edificar un nuevo Monasterio más acorde a las necesidades del momento.
La primera piedra del edificio actual se puso el 7 de mayo de 1529 y se asentó sobre el antiguo monasterio y parte de las dependencias de la Alcazaba que ya no era de utilidad pues la Reconquista había sido completada. Para la construcción de este Monasterio se trajeron las piedras de Segóbriga, completando así la destrucción del enclave romano.
En el interior lo primero que nos llama la atención es el impresionante claustro barroco
Este claustro consta de doble arcada, abierta la del piso bajo y cerrada con balcones la del primer piso
En esta misma planta baja podemos admirar la Iglesia con planta en forma de cruz latina y una sola nave sobre la que se abren varias capillas que hoy albergan una exposición sobre la historia de Uclés. Alberga esta iglesia varias rejas de impresionante factura.
El retablo que adorna el Altar Mayor es copia del original que hubo en su día y que fue destruido durante la Guerra Civil, solo se conserva el cuadro central que se salvó de la destrucción y ha necesitado una extensa restauración.
También podemos admirar en esta planta la Sacristía, con su curiosa planta en ángulo y dos preciosos muebles en madera policromada.
Se accede al piso primero por una grandiosa escalera, de mediados del siglo XVII y digna de admirarse.
Una vez visitado el interior podemos recorrer el exterior del Monasterio, admirando sus fachadas y la de la iglesia
Por último si nos colocamos frente a la portada de entrada al Monasterio, a nuestra mano derecha se encuentra un acceso al exterior de la muralla y desde ella podemos rodear el castillo y admirar su planta.
Este castillo es en realidad una Alcazaba musulmana construida en la época en que Uclés se situaba en el cruce de caminos que llevaban a los reinos de Toledo y Valencia y era frecuente escenario de las contiendas fronterizas entre cristianos y musulmanes.







 Segobriga
Segobriga
| Segobriga (Saelices, Cuenca) Hispania citerior Colección de imágenes y fotografías de las excavaciones en Segobriga Dirección de los trabajos: J.M. Abascal - M. Almagro-Gorbea - R. Cebrián |
 |
| © Prof. Juan Manuel Abascal -
Dra. Rosario Cebrián Todos los datos e imágenes contenidos en esta página pueden ser empleados libremente, citando obligatoriamente su procedencia |
Para búsquedas especializadas o sistemáticas se recomienda emplear el buscador situado en el Museo virtual de Segobriga. |
| Inscripciones romanas Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | Volver al índice |
| Registro: 055171 Edificio/Zona de hallazgo: Basílica visigoda. Hallazgos antiguos Campaña: 1789 Tipo: Altar Inscripción: S-001 Observaciones: Almagro Basch-4. Este altar a Hércules fue descubierto durante las excavaciones de Antonio Tavira y Juan Antonio Fernández de 1789-1790; quedó abandonada en la basílica visigoda, donde luego la copió Cornide antes de perderse. Fragmentos: 1 Bibliografía: CIL II 3096. M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 4. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 091038 Edificio/Zona de hallazgo: Teatro. Hallazgos antiguos Campaña: 1955? Tipo: Altar Inscripción: S-002 Observaciones: Almagro Basch-5. Este altar dedicado a Mercuio se conserva en el Museo de Cuenca como procedente del teatro, aunque no hay constancia del hallazgo, que pudo tener lugar en 1955 Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 5. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 087410 Edificio/Zona de hallazgo: Anfiteatro. Exterior norte Campaña: 1975 Tipo: Altar Inscripción: S-003 Observaciones: Almagro Basch-6. Altar dedicado a Hércules por Martialis. Hallado el 10 de enero de 1975 junto a la fachada norte del anfiteatro. Se encuentra expuesto en el Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segobriga. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 6. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 088548 Edificio/Zona de hallazgo: Teatro Campaña: 1971 Tipo: Altar Inscripción: S-004 Observaciones: Almagro Basch-7. Descubierta en las excavaciones del teatro por M. Almagro Basch en 1971, hoy se conserva en el Museo de Segobriga. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 7. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 089335 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1961 Tipo: Estela Inscripción: S-005 Observaciones: Almagro Basch-120. Conservada en el Museo de Cuenca desde 1961 en que la recogiera del campo M. Almagro Basch. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 120. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 090435 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Tipo: Estela Inscripción: S-006 Observaciones: Almagro Basch-63. Trasladada en 1964 al Museo de Cuenca y en 1982 de nuevo al Museo de Segobriga. No consta el lugar de hallazgo, pues antiguamente se conservaba en los sótanos del Ayuntamiento de Saelices. Fragmentos: 2 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 063. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 090482 Edificio/Zona de hallazgo: Cruce de la carretera de Almonacid Campaña: 1963 Tipo: Estela Inscripción: S-007 Observaciones: Almagro Basch-122. Descubierta junto al cruce de la carretera de Almonacid. Trasladada en 1963 al Museo de Cuenca. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 122. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 090759 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Tipo: Miliario Inscripción: S-008 Observaciones: Almagro Basch-40. Este miliario debió ser recuperado en los alrededores de Segobriga, pues se conservaba en la ermita del cerro hasta que en 1961 fue trasladado al Museo de Cuenca, donde se conserva. Reproducimos la imagen publicada por Almagro Basch. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 40. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075957 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos. Junto a Fuencaliente Campaña: 1969 Tipo: Miliario Inscripción: S-009 Observaciones: Almagro Basch-38. Trasladada en 1969 al Museo Arqueológico Nacional y en 1973 al Museo de Segobriga. Depósito MANacional. Fragmentos: 2 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 38. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075958 Edificio/Zona de hallazgo: Basílica visigoda. Hallazgos antiguos Campaña: 1789 Tipo: Estela Inscripción: S-010 Observaciones: Almagro Basch-93. La estela funeraria de Mogoninon, siervo de Caius Iulius Silvanus, fue descubierta en las excavaciones de 1789 en la basílica visigoda, pero hoy se considera perdida, pues ya en el siglo XIX se carecía de noticias de ella. Fragmentos: 1 Bibliografía: CIL II 3136. M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 093. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075959 Edificio/Zona de hallazgo: Templo de Diana Tipo: Rupestre Inscripción: S-013 ObservacionesAlmagro Basch-1. Inscripción rupestre. Se encuentra en los alrededores de Segobriga en el llamado "Templo de Diana". Este conjunto rupestre ha sufrido un acelerado proceso de deterioro en las últimas décadas, por lo que el Centro de Interpretación expone una copia obtenida a partir de un molde realizado hace pocos años. Esta copia es propiedad de la Real Academia de la Historia y constituye un depósito.. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 1. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075960 Edificio/Zona de hallazgo: Termas del teatro. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Altar Inscripción: S-018 Observaciones: Almagro Basch-8. Altar dedicado a Fortuna que descubrió Pelayo Quintero es sus excavaciones de 1892 en las llamadas "Termas del teatro". Trasladada en 1913 al Museo Arqueológico Nacional y en 1972 al Museo de Segobriga (conservada en vitrinas). Es depósit Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 8. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075961 Edificio/Zona de hallazgo: Termas del teatro. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Altar Inscripción: S-019 Observaciones: Almagro Basch-9. Ingresó en el Museo Arqueológico Nacional en 1913; trasladada en 1973 al Museo de Segobriga. Depósito MANacional Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 9. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075962 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Estela Inscripción: S-020 Observaciones: Almagro Basch-67. Estela funeraria de Barbara, sierva pública de Segobriga, descubierta por Pelayo Quintero en 1892 en las llamadas "Termas del teatro"; aunque el mismo Quintero dice que ese año se entregó al Museo Arqueológico Nacional, no hay constancia Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 67. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075963 Edificio/Zona de hallazgo: Termas del teatro. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Categoría: Mosaico Inscripción: S-021 Observaciones: Almagro Basch-42. Este mosaico con inscripción fue descubierto por Pelayo Quintero en 1892 en las llamadas "Termas del teatro"; hoy se considera perdido. Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 42. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075964 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Altar ? Inscripción: S-022 Observaciones: Almagro Basch-116. Fragmento de altar descubierto por Pelayo Quintero en 1892 cerca de las llamadas "Termas del teatro". Ingresó en el Museo Arqueológico Nacional en 1913; trasladada al Museo de Segobriga en 1973. Depósito MANacional. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 116. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075965 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Estela Inscripción: S-023 Observaciones: Almagro Basch-68. Fragmento de epígrafe de naturaleza desconocida con referencia a un personaje llamado Lucius Sempronius Longus o Longinus. Fue descubierto por Román García Soria en 1892 en las excavaciones practicadas al exterior de la muralla norte de Fragmentos: 1 Bibliografía: EE 8, 185; M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 68. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075966 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Estela Inscripción: S-024 Observaciones: Almagro Basch-61. estela funeraria descubierta en las excavaciones de 1892. Ingresó en el Museo Arqueológico Nacional en 1913; trasladada al Museo de Segobriga en 1972. Depósito MANacional. Fragmentos: 1 Bibliografía: M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 61. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075967 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Estela Inscripción: S-025 Observaciones: Almagro Basch-114. Estela funeraria, hoy perdida, descubierta en las excavaciones de 1892 cerca de la muralla de Segobriga. No consta su ingreso en ninguna institución pública tras su hallazgo y a finales del siglo XIX ya había desaparecido. Se desconoce Bibliografía: EE 8, 187; M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 14. Museo virtual de Segobriga. |
 |
| Registro: 075968 Edificio/Zona de hallazgo: Segobriga. Hallazgos antiguos Campaña: 1892 Tipo: Estela ? Inscripción: S-026 Observaciones: Almagro Basch-115. Ingresó en el Museo Arqueológico Nacional en 1913; trasladada al Museo de Segobriga en 1972. Depósito MANacional. Fragmentos: 1 Bibliografía: EE 8, 188; M. Almagro Basch, Segobriga II, Madrid 1984, n.º 115. Museo virtual de Segobriga. |
 |







Parque arqueológico de Segóbriga
El parque arqueológico de Segóbriga es un importante yacimiento celtíbero y romano situado en torno al cerro llamadocerro de Cabeza de Griego en la localidad de Saelices (Cuenca, España).Bien de Interés Cultural declaradoMonumento Nacional el 3 de junio de 1931
Pese a que la ciudad se encuentra en ruinas, su estado de conservación es más que aceptable, en comparación con otros restos ubicados por la península, por lo que su visita se hace muy recomendable, ya que nos dará una idea de cómo se desarrollaba la vida cotidiana en una ciudad de la antigüedad.
Cabe conjeturar que inicialmente sería uncastro celtíbero que dominaba la hoya situada al norte de la ciudad, quedando defendido por el río Cigüela, que le servía de foso. Sus restos no han aparecido, pero un fragmento de cerámica ática del siglo V a. C.testimonia su ocupación desde esa temprana fecha.
Las primeras noticias que se tienen de Segóbriga son del geógrafo griego Estrabón, que hace una referencia muy breve y poco precisa. Sólo indica que, en la región celtibérica, alrededor de Bílbilisy Segóbriga, combatieron Metelo ySertorio. Por tanto, nos enmarca geográficamente la ciudad de Segóbriga: la sitúa en plena Celtiberia. Cabe destacar que esta antigua zona olcade fue arrasada en las Guerras de Sertorio y sustituida por la Segóbriga romana.
En el siglo I Sexto Julio Frontino, en su obra Strategemata, menciona en dos ocasiones a Segóbriga. En ellas describe el ataque realizado por el lusitano Viriato contra Segóbriga (año 146 a. C.) debido a su alianza con Roma durante la conquista de Hispania por parte de ésta. Así, en una de ellas comenta:
Viriato disponiendo sus tropas en emboscada, envió a unos pocos a robar el ganado a los segobrigenses; como saliesen éstos en gran número para castigarlos, echaron a correr aquellos, simulando que huían,...
Y en la otra, comenta:
Viriato volvió sobre sus pasos y lo recorrió en uno solo, cayendo sobre los segobrigenses desprevenidos, cuando más ocupados estaban en sus sacrificios.
Pero nada refiere Frontino en torno a la ubicación de Segóbriga.
Plinio en su Naturalis Historia, en el apartado 24, enumera los pueblos que pertenecen al Convento Jurídico de Caesar Augusta, entre los que figuran los ercavicenses (de la ciudad de Ercávica, vecinos de los segobrigenses). Más adelante, en el apartado 27, define a Segóbriga y su zona como caput Celtiberiae («cabeza de Celtiberia»), que llegaba hasta Clunia (finis celtiberiae), siguiendo un orden geográfico del Sur hacia el Norte, lo que hace pensar, junto con los datos anteriores, que la zona de Segóbriga era el límite entre losceltíberos y los carpetanos. Además indica que Segóbriga era una ciudad estipendiaria (tributaria) de aquel Conventus.
Más tarde, en el apartado 36 de su Naturalis Historia Plinio menciona la explotación de lapis specularis, una variedad de yeso especular traslúcido muy apreciado en la época para la fabricación de cristal de ventanas y que sería durante mucho tiempo parte importante de la economía de Segóbriga. Este mineral era extraído de minas halladas en "100.000 pasos alrededor de Segóbriga", y Plinio nos asegura que "la más traslúcida de esta piedra se obtiene en la Hispania Citerior, cerca de la ciudad de Segóbriga y se extrae de pozos profundos. Una de estas minas podemos encontrarla en la cercana villa de Carrascosa del Campo, que también tenía un enclave fabril y minero en servicio de este municipio.
Tras su conquista romana a principios del siglo II a. C., en las Guerras Celtíberas, Segóbriga debió de convertise en un oppidum o ciudad celtibérica. Tras las guerras de Sertorio, entre los años 80 a. C., pasó a ser el centro de toda esa parte de la Meseta, con el control de un amplio territorio.
En tiempos de Augusto, alrededor del año 12 a. C., dejó de ser ciudad estipendiaria, que pagaba tributo a Roma, y se convirtió en municipium, ciudad gobernada por ciudadanos romanos, creciendo el estatus de la ciudad notablemente, lo que llevó a su auge económico y a un gran programa de construcciones monumentales que debió de finalizar en época flavia, hacia el 80, al que se deben los edificios públicos de ocio y la muralla.
Construcciones de Segóbriga) que hoy se pueden admirar. La ciudad fue un importante centro de comunicaciones. De esta época también es la emisión de moneda en su ceca y la construcción de una parte de la muralla. Al finalizar el mandato de Vespasiano la ciudad se encontraba en su punto más alto, habiéndose finalizado ya las obras del teatro y el anfiteatro, y encontrándose plenamente integrada social y económicamente en el Imperio romano.
Los hallazgos arqueológicos indican que en el siglo III aún existían en Segóbriga importantes élites que vivían en la ciudad, pero en el siglo IV ya se encuentran abandonados sus principales monumentos, prueba de su inexorable decadencia y de su progresiva conversión en un centro rural.
En época visigoda, a partir del siglo V, todavía debía de ser una ciudad importante, pues se conocen restos de varias basílicas y de una extensa necrópolis (según hallazgos de1760–1790), llegando sus obispos a acudir a diversos concilios de Toledo, concretamente al III Concilio de Toledo en el año 589, y el XVI Concilio de Toledo en el 693.
Su despoblación definitiva debió de iniciarse tras la invasión musulmana de la Península Ibérica, cuando sus obispos y élites gobernantes huyeron hacia el norte, buscando el amparo de los reinos cristianos, como se sabe que ocurrió en la vecina ciudad de Ercávica (Cañaveruelas, Cuenca). De estas fechas son los restos de una fortificación musulmana que ocupa la cumbre del cerro.
.jpg) Tras la Reconquista, la población de los contornos se desplazó al actual pueblo de Saelices, situado 3 km más al norte, junto a la fuente que nutría el acueducto que había abastecido a la antigua ciudad de Segóbriga. Olvidado ya su nombre, la colina que ocupaba pasó a denominarse "Cabeza del Griego", con una pequeña población rural dependiente de la villa de Uclés, situada a sólo 10 km, llegando a usarse sillares extraídos de las ruinas para las construcción de su convento-fortaleza.
Tras la Reconquista, la población de los contornos se desplazó al actual pueblo de Saelices, situado 3 km más al norte, junto a la fuente que nutría el acueducto que había abastecido a la antigua ciudad de Segóbriga. Olvidado ya su nombre, la colina que ocupaba pasó a denominarse "Cabeza del Griego", con una pequeña población rural dependiente de la villa de Uclés, situada a sólo 10 km, llegando a usarse sillares extraídos de las ruinas para las construcción de su convento-fortaleza.
Desde entonces se acentuó su paulatino abandono hasta quedar sólo la pequeña ermita construida sobre las antiguas Termas Monumentales, último testimonio de la antigua ciudad conservado hasta la actualidad.




































 Por los datos arqueológicos sabemos que estuvieron en contacto con los pueblos
Por los datos arqueológicos sabemos que estuvieron en contacto con los pueblos